Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
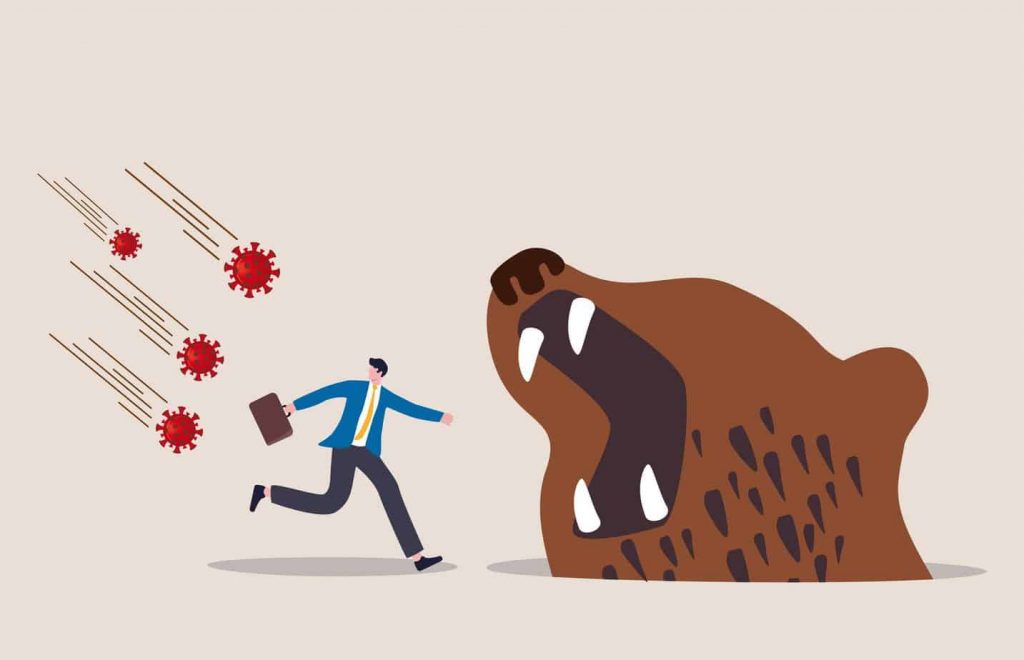

Hace pocos meses atrás nos sentíamos viviendo en un país fuerte, sano y seguro. Las aguas eran pacíficas. El cielo era azulado y las brisas puras. La mejor tierra en el mundo -en palabras de Pedro de Valdivia- para vivir y perpetuarse.
Pero llegaron las plagas y llegaron todas juntas. La sequía. La acción de vándalos y anarquistas organizados. El virus de origen chino. La recesión económica, por doquier, y con una profundidad hasta ahora insondable, con su consiguiente desempleo, desamparo y pobreza. A eso se sumaron condiciones existentes que no teníamos completamente internalizadas. La autoridad sin autoridad. El estallido social multitudinario, pero anémico de liderazgos. El narcotráfico enraizado. La fatiga de Estados Unidos. El desacople de la globalización. La miopía y pequeñez de una parte de nuestro mundo político. Y podríamos seguir.
Ahora todo se ve gris. Incluso negro. Las aguas están turbias. El cielo se llenó de nubes amenazantes. Los vientos huracanados emergen desde cualquier dirección. Sin aviso. Nos enclaustramos en nuestras casas, como si fueran naves espaciales. Los días pasan y pasan, con una monotonía aparente y algo falsa. No se ven señales esperanzadoras evidentes -aunque uno se empeñe en buscarlas- y los pesimistas se tornan imbatibles.
Las problemáticas son apabullantes y sus causas multidimensionales y atávicas. Podríamos quedarnos, pasmados, reflexionando sobre qué nos está pasando y por qué. ¿Qué podríamos haber hecho distinto? ¿Quién es más o menos responsable? ¿Cómo se va a escribir esta historia? Pero tenemos que salir adelante. Incluso arrancando, si es necesario, de nuestro propio destino. Aunque las dudas lo inunden todo y sepamos que el margen de error no es despreciable. Tenemos -porque hay mucho en juego para la felicidad y la plenitud de las generaciones futuras de nuestro país- que concentrarnos en las “solucionáticas”. Aunque esa palabra no exista en el diccionario.
Algo de luz, aunque tenue, se vislumbra con las ayudas del Estado. Con las leyes que permiten transferir platas a las personas que más lo necesitan, que no son pocas. Pero también con fondos para rescatar a empresas viables y medidas para resguardar las cadenas de pagos. Con documentos consensuados por economistas con sensibilidades diversas. Con políticos que se dan cuenta que tienen que ser parte de la solución y no del problema.
El Estado está abriendo su billetera. Está bien que lo haga. Gracias a la seriedad de los gobiernos anteriores -algo a lo que pocos dan mérito- hay plata. Y también, gracias a la misma seriedad del país, hay espacio para encalillarse y empezar a construir un techo para guarecernos de este crudo invierno. Un techo para Chile. Algo transitorio -y quizás con goteras-, pero que nos cobije, sabiendo que los recursos del Estado son finitos y las necesidades inconmensurables. Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos en qué y cómo se gastan. No puede ser a la chuña. Se requiere estrategia. Mirada quirúrgica. Foco. Obsesión por los detalles, pero a su vez, agilidad en la toma de decisiones.
El Estado no va a dar abasto, por cierto. En general, el Estado chileno es -y también podríamos agregarlo a la lista de condiciones adversas, si queremos seguir mortificándonos- desarticulado, anacrónico, poco eficaz y bastante ineficiente. Vamos a poder salir de este lago de lodo en que estamos sumidos -creo y espero- solo si el Estado logra apoyarse en el sector privado y viceversa. Es ahí donde está la musculatura necesaria: los caballos que pueden tirar del carro, parafraseando a Winston Churchill, más que los lobos que hay que abatir o las vacas que hay que ordeñar. Y si el sector privado entiende, con generosidad -algo que no se le da con facilidad, quizás porque en su gran mayoría se trata de “plata nueva”-, que también tiene que arremangarse la camisa, salir de su zona de confort y apostar por el país.
La cuestión de los subsidios a las empresas no es nada fácil -se sabe que es un caldo de cultivo para múltiples distorsiones-, y por eso, bien vale advertir, de manera constructiva, sobre los riesgos que tales subsidios podrían acarrear a la economía de mercado. Justo ahora -en que se está discutiendo el diseño de tales subsidios y como el tiempo apremia-, antes de conocer el detalle de su regulación.
A mi juicio, los riesgos son en esencia tres.
Primero, que el subsidio aumente el potencial de conductas anticompetitivas, ya sea consolidando la dominancia de una empresa receptora, incentivando la colusión entre los beneficiados o aumentando las barreras de entrada a posibles nuevos actores.
Segundo, que el subsidio socave los mecanismos que aseguran la eficiencia en los mercados. Las empresas receptoras de los subsidios pueden experimentar una menor presión a ser eficientes e innovadoras. Achancharse, en buen chileno. Incluso, puede ocurrir que empresas que sean ineficientes -y que lo eran antes de que nos cayeran las plagas-, reciban el oxígeno del subsidio, cuando más bien debiéramos darles una digna sepultura. Algo así como entregarle plata a una empresa de carruajes o velas, en plena irrupción del automóvil y de la electricidad. En el mismo sentido, las recesiones son una oportunidad única para expulsar -como nos enseña Schumpeter en 1934- a las empresas zombies, en especial a las que no se puedan subir al caballo de la economía digital.
Tercero, los subsidios hacen que las empresas destinen recursos al lobby -pujando por mantener estas medidas o agrandarlas-, y pierdan interés en la innovación como principal herramienta competitiva.
Hay que procurar –ex ante, cuando se discutan las reglas y no cuando se empiecen a aplicar- morigerar los riesgos anotados lo más que se pueda. Evitar que la ayuda a unas empresas se traduzca en una desayuda a la economía de mercado y al bienestar general. Si eso no es posible enteramente, la ley debe precisar bien lo que va a hacer, para así evitar fricciones con las autoridades de libre competencia.
Asimismo, hay que velar porque los subsidios estén clara y transparentemente definidos, sean apropiados, focalizados y proporcionales -esto es, que no existan otras medidas de menor impacto que puedan alcanzar el mismo objetivo-, y en especial, limitados en su magnitud y duración, de modo de evitar que pasen a formar parte de la normalidad.
Publicado en El Mercurio, 21 de junio de 2020, Economía y Negocios B8.