Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
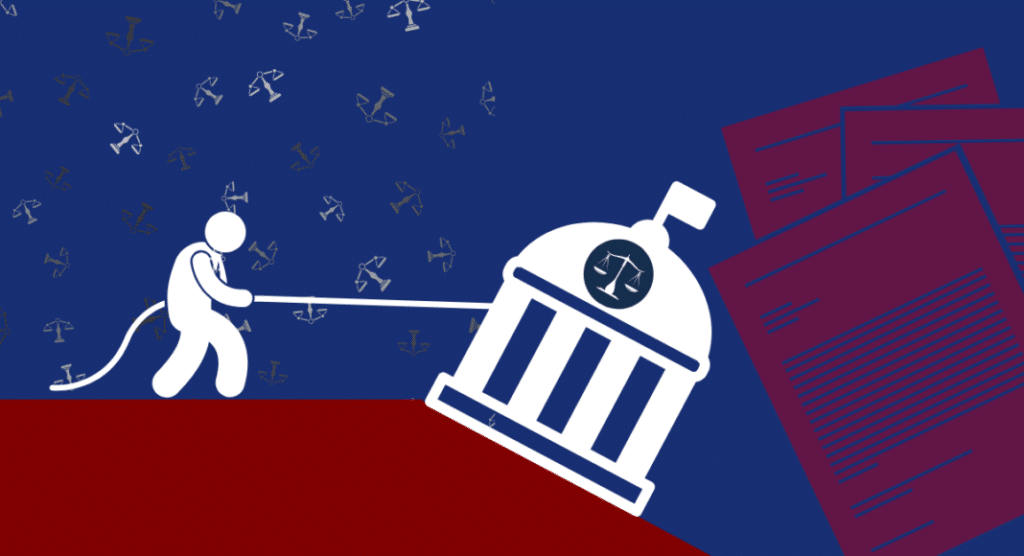
Esta nota corresponde a una traducción al español de esta publicación original de Promarket.org, de fecha 3 de junio de 2025. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business)

Eleanor Fox sostiene que los principales estudios jurídicos debieron haber reaccionado de forma inmediata y colectiva frente a los ataques del presidente Donald Trump. Una resistencia colectiva, firme y oportuna, podría haber ayudado a frenar el retroceso democrático y evitar la normalización de las reiteradas exigencias que inhiben la libertad de expresión. Sin embargo, actuar de ese modo habría expuesto a los estudios al riesgo de infringir la ley de libre competencia (antitrust). Este artículo analiza cómo el derecho de la competencia aborda la acción política y plantea que es necesario ampliar el espacio para que este tipo de acción esté debidamente protegido.
***
La administración de Trump está llevando a cabo un ambicioso plan para cambiar el equilibrio ideológico en Estados Unidos, silenciar toda crítica hacia el presidente, sus políticas y sus aliados, y hacerlo aparentemente sin considerar la Constitución ni el Estado de Derecho. El presidente Donald Trump está intentando someter a todas las instituciones de gobernanza, salud, educación, negocios, sistema judicial y la sociedad civil. Su forma de operar consiste en amedrentar cualquier expresión que discrepe de él y frenar las acciones legales que puedan desafiarlo. Si el presidente logra eludir los límites legales, también podrían hacerlo sus sucesores.
Deberíamos estar muy preocupados por nuestra democracia. Protegerla probablemente requerirá una acción colectiva de resistencia, como argumentan Steven Levitsky, Lucan Way y Daniel Ziblatt en “How Will We Know When We Have Lost Our Democracy?”. El columnista del New York Times, David Brooks, coincide: “Se necesitará una respuesta concertada para frenar esa arremetida”.
Este artículo se centra en los ataques de Trump a los estudios jurídicos. Asimismo, el artículo supone cómo podría haberse visto una respuesta oportuna y efectiva —que no ocurrió—, y analiza los obstáculos que presenta el derecho de la competencia (antitrust) y cómo estos pueden ser minimizados.
En los últimos meses, la administración Trump ha arremetido contra estudios jurídicos que han apoyado investigaciones en su contra y respaldado a sus adversarios políticos e ideológicos. El primer estudio públicamente atacado fue Perkins Coie, específicamente por representar a Hillary Clinton (una representación que supuestamente resultaba “peligrosa y deshonesta”), por su vínculo con el filántropo liberal George Soros y por su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión. Las órdenes ejecutivas dictadas contra Perkins Coie —y luego contra otros estudios— amenazaban con prohibir que sus abogados ingresaran a edificios federales (incluidos los tribunales, lo que habría afectado gravemente su capacidad para representar a sus clientes), y con poner fin a contratos federales tanto con el estudio como con sus representados. Perkins Coie optó por dar la pelea, al igual que Wilmer Hale, Jenner & Block y Susman Godfrey, cuando también fueron atacados. Los jueces fallaron a favor de tres de estos cuatro estudios, mientras que la demanda contra Susman Godfrey aún está pendiente de resolverse. No obstante, la mayoría de los otros estudios no resistieron; aceptaron destinar decenas de millones de dólares a trabajo pro bono alineado con las causas del presidente y eliminaron sus programas de diversidad. En algunos casos, varios estudios incluso abandonaron la representación de grupos que Trump rechazaba, especialmente inmigrantes.
¿Cuál sería o podría haber sido una respuesta colectiva efectiva? El mismo día en que Trump firmó la orden ejecutiva contra Perkins Coie, los principales estudios jurídicos podrían haber anunciado un acuerdo similar al de la OTAN: “Un ataque contra uno es un ataque contra todos”. Habrían prometido combatir las órdenes ejecutivas inconstitucionales, defender sus políticas de contratación y su libertad para elegir a quién representar, y se habrían comprometido a no captar ni a los clientes ni a los abogados de los estudios atacados mientras durara la ofensiva.
Pero este pacto hipotético probablemente habría sido respondido con una amenaza del presidente: “Si hacen eso, los demandaremos por violar las leyes de libre competencia”.
El derecho de la competencia, por supuesto, es solo una de las muchas herramientas con que el presidente cuenta para someter a los grandes estudios jurídicos, y los abogados tienen más razones que solo el temor a esas leyes para plegarse a su voluntad. Aun así, el derecho de la competencia podría convertirse en un obstáculo para la acción colectiva que hoy necesitamos, y no debería serlo innecesariamente.
Más allá de este caso específico, si algún lector cree que el tema de este artículo es menor, debería tomarse como un símbolo: un llamado a eliminar cualquier barrera que, sin justificación válida, impida una resistencia pacífica y efectiva frente a fuerzas que amenazan con socavar el Estado de Derecho y la democracia.
En el entendido que toda barrera importa, reexaminaré el equilibrio que el derecho de la competencia ha establecido entre la prohibición de acciones colectivas anticompetitivas y la libertad para ejercer derechos constitucionales. Este artículo concluye que este equilibrio no favorece lo suficiente la expresión y acción política, y que debe corregirse.
El derecho de la competencia prohíbe las combinaciones (actos o acuerdos) y conspiraciones que restrinjan el comercio. Prohíbe, de manera per se (es decir, por su sola existencia), los acuerdos entre competidores para subir precios, reducir la oferta o repartirse los mercados. Los boicots colectivos entre competidores —como podría considerarse el acuerdo “tipo OTAN” imaginado entre estudios jurídicos— podrían caer dentro de esta categoría. También se prohíben las combinaciones que perjudiquen de manera injustificada la competencia.
Existen dos excepciones relevantes. La primera es la excepción Noerr, derivada del caso Eastern R. Conference v. Noerr Motors de 1961. Esta excepción protege la acción de petición ante el gobierno, incluso de forma conjunta, aun cuando dicha acción esté orientada a generar efectos altamente anticompetitivos. En el caso Noerr, la Corte protegió a una coalición de empresas ferroviarias que hizo lobby ante el gobierno para mantener a los camiones fuera de las carreteras de alta velocidad.
La excepción Noerr existe para resguardar la libertad de expresión, la libertad de asociación y el flujo de información. Como señaló la Corte en ese fallo, peticionar al gobierno es “esencialmente distinto” de combinaciones ilegales como los acuerdos de precios, y proteger ese derecho es fundamental para el funcionamiento de una democracia. Por lo tanto, bajo el principio de Noerr, que un conjunto de estudios jurídicos firme un amicus curiae en apoyo de un estudio atacado por una orden ejecutiva constituye una acción protegida.
Pero Noerr tiene límites. Estos límites fueron establecidos en el caso de 1990 FTC v. Superior Court Trial Lawyers Association, que involucraba a abogados que representaban a imputados sin recursos en el Distrito de Columbia. Estos abogados eran remunerados por el poder legislativo local, el Consejo del D.C., y sus honorarios estaban muy por debajo del valor de mercado justo; tan bajos que no eran suficientes para atraer a un número adecuado de abogados, lo que amenazaba el derecho constitucional de los imputados a una representación legal efectiva. Los imputados sin recursos no eran un grupo popular, y el Consejo del D.C. se negaba a mejorar sus condiciones. Advirtiendo que no avanzarían a menos que generaran atención pública sobre su situación, los abogados del D.C. convocaron a una huelga y a un boicot para visibilizar su problema y así presionar al Consejo para que actuara. Además, acordaron no aceptar nuevos casos hasta que se aumentaran los honorarios. La estrategia funcionó. Pero la Federal Trade Commission (FTC) demandó a los abogados y declaró que su boicot era ilegal.
Los abogados apelaron. El Tribunal de Apelaciones del D.C., en un fallo redactado por el juez Douglas Ginsburg, revocó la decisión de la FTC. El tribunal sostuvo que la huelga y el boicot de los abogados tenían un componente de libertad de expresión, y que dicho componente requería un tratamiento más cuidadoso que la simple aplicación de la ilegalidad per se. Sin embargo, la FTC apeló ante la Corte Suprema, y esta le dio la razón. Revirtiendo la decisión del tribunal de apelaciones, la Corte Suprema declaró que el boicot era ilegal per se. Al rechazar la protección de Noerr, sostuvo que Noerr protege peticionar al gobierno con el fin de afectar la competencia, pero no afectar la competencia con el fin de peticionar al gobierno. Así fue como se estableció una visión restrictiva del derecho a peticionar.
Ahora pasamos a la segunda excepción al derecho de la competencia: el boicot político, que es el tema principal de este artículo.
Los boicots entre competidores —ya sea contra otros competidores, compradores o proveedores— son, en general, ilegales per se conforme a la Sección 1 del Sherman Act. ¿Son los boicots políticos una excepción? Para responder, nos enfocamos en los dos fallos de la Corte Suprema que más claramente delimitan los parámetros: NAACP v. Claiborne Hardware Co. (1982), y el ya comentado FTC v. Superior Court Trial Lawyers Association, que restringió el alcance de la excepción Noerr.
Durante las «guerras» por los derechos civiles en la década de 1960, ciudadanos negros del condado de Claiborne, Mississippi, boicotearon los comercios de propietarios blancos. Algunos de estos negocios se vieron afectados económicamente, y los comerciantes blancos demandaron por daños y perjuicios alegando infracciones a la legislación estatal en materia de responsabilidad extracontractual (tort law) y de libre competencia. El tribunal de primera instancia determinó que existía responsabilidad. Sin embargo, la Corte Suprema tuvo una visión distinta: sostuvo que, en lo que respecta a las acciones no violentas, los participantes del boicot estaban protegidos por la Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de EE. UU., y no eran responsables ni bajo el derecho de daños ni bajo la ley antimonopolio. La Corte señaló:
[E]l propósito de la campaña de los peticionarios no era destruir la competencia legítima. Los peticionarios buscaban reivindicar derechos de igualdad y libertad que están en el corazón mismo de la Decimocuarta Enmienda. El derecho de los Estados a regular la actividad económica no puede justificar una prohibición total de un boicot no violento, motivado políticamente, diseñado para impulsar cambios gubernamentales y económicos y para hacer efectivos derechos garantizados por la propia Constitución.
Más adelante, en el caso Superior Court Trial Lawyers, la Corte Suprema trazó una línea más fina. Como se mencionó, los abogados acordaron no aceptar nuevos casos hasta que se les aumentaran los honorarios. Su huelga tenía por objetivo aumentar los precios: los honorarios que ellos mismos recibirían. Distinguió este caso del de Claiborne Hardware al señalar sobre los abogados litigantes: “[E]l objetivo indiscutido de su boicot era obtener una ventaja económica para quienes aceptaron participar. […] Quienes se sumaron al boicot de Claiborne Hardware no buscaron ninguna ventaja especial para sí mismos.”
Esto, esencialmente, es el estado actual del derecho de la competencia en EE.UU. respecto a los boicots políticos versus los comerciales. Según el caso Superior Court Trial Lawyers, los manifestantes colectivos no pueden invocar la protección de la Primera Enmienda ni la exención antimonopolio cuando buscan una “ventaja especial para sí mismos”.
Desarrollos recientes intentan aprovechar la puerta abierta por Superior Court Trial Lawyers en la intersección entre derecho de la competencia y libertad de expresión. La administración Trump y sus aliados buscan aplicar las leyes antimonopolio contra medios de comunicación, anunciantes y plataformas por supuestamente discriminar las opiniones conservadoras mediante acciones colectivas o abuso de poder de mercado. Algunos ejemplos son la demanda de X Corp. contra la Global Alliance for Responsible Media (GARM), la solicitud de comentarios públicos de la FTC bajo Trump sobre la censura en plataformas tecnológicas, y la investigación recién iniciada por la FTC contra Media Matters.
Desde que la Corte Suprema falló en Superior Court Trial Lawyers, han surgido dos tendencias relevantes. Primero, la Corte Suprema ha ido reduciendo el alcance de la regla per se, mostrando una mirada más comprensiva hacia acuerdos que podrían no haber perjudicado al mercado. Segundo, la Corte ha ampliado el espacio para la libertad de expresión corporativa protegida, y ha establecido que el gobierno no tiene un rol legítimo en forzar un reequilibrio ideológico.
Estas dos tendencias sugieren que la Corte Suprema podría estar lista para reajustar el balance entre las prohibiciones antimonopolio y las libertades de acción política. Es posible que acepte el análisis del juez Douglas Ginsburg, de la Corte de Apelaciones de D.C., en Superior Court Trial Lawyers.
Desde el punto de vista del derecho de la competencia, la regla de ilegalidad per se para ciertas colaboraciones es el principal obstáculo para disponer de un espacio suficiente para la acción política colectiva. Hubo un tiempo en que la aplicación per se era amplia, expansiva y casi intocable. Esta regla per se se extendió más allá de su núcleo central —que paradigmáticamente es la fijación de precios—. Esa amplitud y sacralidad han ido perdiendo fuerza. Cuando la conducta es claramente una fijación de precios entre competidores o equivalentes, la regla per se sigue siendo fuerte y clara. Pero en casos en que la conducta no implica fijación de precios entre competidores, la Corte Suprema ha mostrado cautela. Tal vez no existía una verdadera amenaza para el mercado, y quizás la conducta era valiosa.
La opinión del juez Douglas Ginsburg en Superior Court Trial Lawyers (que, como se mencionó, fue revocada) rechazaría la condena per se en casos que contengan elementos de libertad de expresión. Su exhaustivo razonamiento podría sentar las bases para sacar la acción colectiva política de la categoría per se, otorgándole a la acción política un trato equivalente al del comercio.
Desde el punto de vista constitucional, Citizens United (2009) amplió el alcance de la libertad de expresión política corporativa. El gasto corporativo en campañas políticas ahora es considerado expresión protegida. La censura previa (prior restraint) de la expresión política corporativa está sujeta a un escrutinio estricto (una revisión muy rigurosa y favorable) antes de ser condenada. El escrutinio estricto implica que, para que una restricción sea válida ante un desafío legal, debe perseguir un interés gubernamental apremiante y estar diseñada de manera precisa para proteger ese interés.
Moody v. NetChoice (2024) amplía aún más la deferencia hacia la libertad de expresión. Moody involucró estatutos de Texas y Florida que prohibían o regulaban la moderación de contenido por parte de medios privados — leyes aparentemente motivadas por la preocupación por la eliminación de discursos conservadores en plataformas digitales. En relación con órdenes ejecutivas contemporáneas que buscan dirigir el discurso y la representación ofrecida por universidades y abogados, la Corte Suprema afirmó:
Una y otra vez, la Corte ha prohibido que el gobierno obligue a un actor privado a difundir opiniones que desea rechazar, con el fin de reconfigurar el ámbito expresivo. […] Por imperfecto que sea el mercado privado de las ideas, la alternativa era peor: que el propio gobierno decidiera cuándo el discurso estaba desequilibrado, y luego forzara a los emisores a ofrecer más de ciertas opiniones y menos de otras.
La disminución del alcance de la regla per se, el aumento de la protección de la libertad de expresión política, y la confirmación de que la intervención del gobierno para alterar el equilibrio de opiniones e ideas es inadecuada, podrían indicar que la Corte está preparada para otorgar mayor respeto a los valores de rango constitucional al momento de equilibrar el derecho de la competencia con la acción política colectiva.
En esta sección proponemos formas de analizar la acción colectiva hipotética de los estudios jurídicos. Comenzaremos haciendo el ejercicio mental de suponer que la restricción a la expresión política (el riesgo de infringir el derecho de la competencia) estuviera sujeta a escrutinio estricto. De esta manera, enfrentamos un conjunto de valores frente a otro, dando prioridad a los valores constitucionales. Luego, pasamos al análisis tradicional en materia de libre competencia, examinando las tres categorías posibles: una excepción a las normas antimonopolio, la regla per se y la regla de la razón (rule of reason).
El derecho de la competencia constituye una restricción estatal al comportamiento. La condena per se es una forma específica de aplicar esa restricción. Nos preguntamos (en este ejercicio mental): ¿Existe un interés antimonopolio apremiante que justifique condenar el pacto hipotético entre los estudios jurídicos?
El interés del derecho de la competencia es proteger los mercados frente a la creación y el abuso del poder de mercado, lo que puede traducirse en aumentos de precios o disminución de la calidad. En este caso, estamos hablando del mercado de servicios jurídicos. Los abogados, en el escenario hipotético, habrían acordado no captar a los clientes ni a los abogados de los estudios jurídicos atacados.
Los acuerdos entre competidores para no captar empleados suelen ser ilegales per se cuando se trata de acuerdos “desnudos” (naked agreements) —es decir, cuando los competidores reducen la competencia por trabajadores, lo que a su vez disminuye el costo de la mano de obra (los sueldos). En un contexto comercial, si los estudios jurídicos acuerdan no captar los clientes de otros, podrían consolidar su poder de mercado y proteger sus altos honorarios.
Sin embargo, la acción colectiva política hipotética de los abogados es esencialmente distinta de los acuerdos comerciales de no captación. Se trata de una medida accesoria a la expresión y acción política colectiva. No está orientada a explotar a trabajadores ni a clientes. Involucra solo a los clientes y empleados de un pequeño grupo de estudios jurídicos atacados, y no es probable que afecte el precio de los servicios legales. El interés más fuerte en términos de libre competencia aquí sería resguardar la libre movilidad de clientes y abogados de esos pocos estudios, lo cual es una preocupación legítima, pero afecta solo una fracción mínima del mercado. Por tanto, no parece que el gobierno tenga un “interés apremiante” para bloquear esta acción colectiva.
Si existiera un interés apremiante, el análisis avanzaría al segundo paso: ¿La restricción del gobierno a la acción colectiva (prohibición) ha sido adecuadamente diseñada y es proporcional a ese interés apremiante?
Prohibir el acuerdo hipotético en nombre de proteger la libre competencia parece profundamente desproporcionado. El daño a los valores constitucionales de libertad de expresión y representación es significativo —si, como creemos, la acción colectiva efectiva es crucial para la democracia—, mientras que el beneficio para el mercado competitivo es apenas perceptible.
Con este ejercicio de proporcionalidad en mente, pasamos ahora al análisis antimonopolio que podríamos esperar en la práctica.
Primero, este pacto hipotético ¿estaría fuera del alcance de la Ley Sherman, por tratarse de una acción colectiva política protegida? Podría concluirse razonablemente que sí, especialmente si el pacto es necesario para resistir eficazmente órdenes inconstitucionales. Sin embargo, los acuerdos de no captación entre competidores están relacionados con el mercado y difícilmente obtendrían una aprobación. El pacto podría considerarse más parecido al caso Superior Court Trial Lawyers (boicot para subir honorarios) que al caso Claiborne Hardware (boicot por cambio social).
Segundo, y en el otro extremo, ¿el pacto estaría comprendido en la regla per se de ilegalidad? Podría sostenerse que sí, pero —como se señaló antes— los tribunales están reservando la regla per se para las ofensas más graves a la competencia (principalmente la fijación de precios), y este no es uno de esos casos.
Tercero, si el pacto no se somete a la regla per se, ¿cómo sería o debería ser analizado bajo la regla de la razón (rule of reason)? El primer paso es determinar si existe poder de mercado. ¿Los abogados adquieren o refuerzan poder de mercado en el mercado de estudios jurídicos al declarar su solidaridad con los estudios atacados?
Dado que se trata de solo unos pocos estudios, con acciones que más bien implican renunciar a ventajas antes que obtenerlas (por ejemplo, más clientes), y sin indicios de que la acción colectiva conduzca a una acumulación de poder una vez superado el conflicto, resulta poco creíble imaginar un escenario de poder de mercado.
Si se llegara a generar poder de mercado, se pasaría al siguiente paso bajo la regla de la razón: el análisis de efectos. ¿La acción colectiva hipotética de los abogados perjudica el mercado de los servicios legales? ¿De qué manera y en qué medida? Ya hemos señalado que ese perjuicio es poco probable. Agregamos ahora otra dimensión: las órdenes ejecutivas del presidente ya han dañado el mercado de los abogados, y siguen haciéndolo.
El presidente está tratando de eliminar del mercado toda la demanda de acciones legales en su contra, en contra de sus aliados y de sus iniciativas. Y ya ha tenido éxito. Hay un clima de miedo en el país que afecta a cualquier abogado que, en condiciones normales, estaría dispuesto y capacitado para representar a clientes cuyas causas el presidente rechaza o a personas que se han enfrentado a él.
Dentro de estos clientes se incluye a inmigrantes, y también a enemigos políticos como la exrepresentante republicana Liz Cheney, el senador demócrata Adam Schiff y jueces que han fallado en contra de Trump. Si no existiera este clima de intimidación, la demanda por servicios legales estaría aumentando, debido al creciente número de actos ejecutivos posiblemente ilegales que afectan a las personas que son el blanco del presidente.
Las órdenes ejecutivas del presidente, entonces, están limitando la oferta de servicios legales. El pacto imaginado buscaría contrarrestar esta distorsión del mercado y aumentar su producción general.
Además, la cláusula restrictiva del pacto (no captar abogados ni clientes del estudio jurídico objetivo), aunque pueda considerarse perjudicial para la competencia, es proporcional a la distorsión de mercado causada por las órdenes ejecutivas.
Sin una acción colectiva creíble, es probable que los estudios jurídicos sientan una presión inevitable a someterse a la voluntad del presidente. Y una resistencia efectiva depende de una resistencia colectiva.
Es momento de repensar el equilibrio entre las prohibiciones del derecho de la competencia y las libertades constitucionales. El pacto hipotético entre los estudios jurídicos sería esencialmente distinto de las conductas que el derecho de la competencia busca sancionar, y probablemente constituya un elemento esencial para una acción política efectiva. Si bien, bajo la jurisprudencia actual, el acuerdo imaginado entre estudios enfrenta un riesgo anticompetitivo significativo, las tendencias recientes indican que la Corte Suprema podría estar dispuesta a reconsiderar este equilibrio. Este artículo propone vías para que la Corte redefina los límites entre el derecho de la competencia y la acción política colectiva.