Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
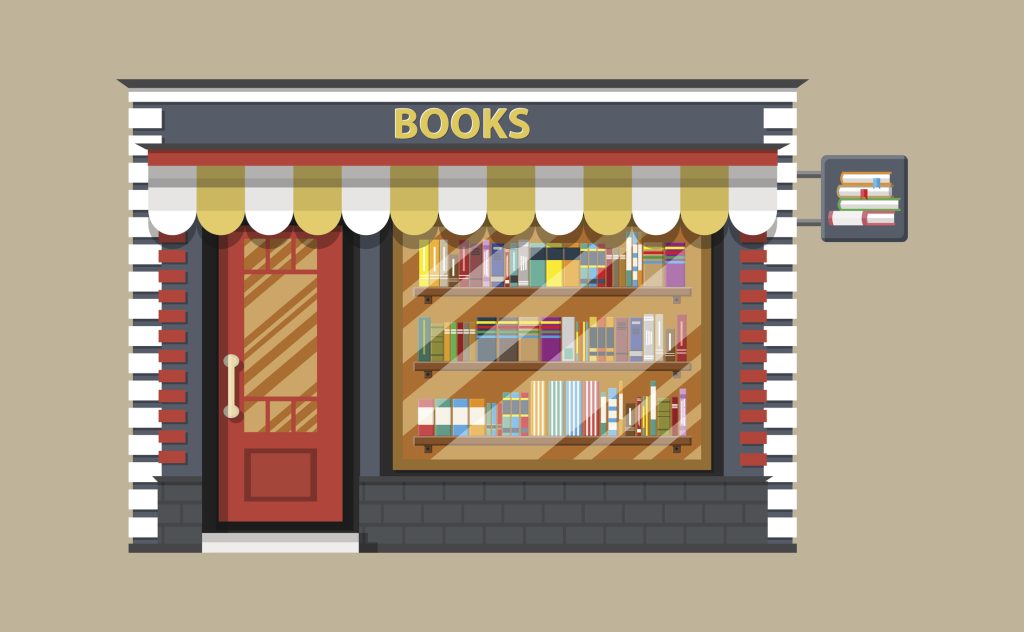


En diciembre de 2024, una carta al director de El Mercurio abrió un interesante debate, desde el punto de vista de competencia, sobre el mercado de los libros (incluyendo editoriales y librerías, tanto de cadena como independientes). Esta discusión versa sobre la caracterización del mercado, las cuestiones de competencia que pueden constatarse y, más importante aún, la solución a dichos problemas.
«(…) una de las críticas usuales de las librerías independientes, como refiere la carta de El Mercurio, consiste en la “competencia desigual” frente a grandes cadenas y plataformas digitales: debido al tamaño, estos grandes actores pueden ofrecer más y mejores descuentos de cara al consumidor, que las librerías independientes no pueden replicar.»
Sobre esta última temática, el debate en diversos medios ha mostrado un abanico de variadas propuestas para mejorar la competencia en este mercado, con distintos niveles de intensidad en la intervención.
En general, el mercado de los libros se puede caracterizar por ser un mercado de bienes durables, con altos costos fijos pero bajos costos marginales (Clerides 2002, 1393). Esto permitiría, en la práctica, un caso de discriminación de tercer grado, donde puede aumentarse el precio a clientes con mayor disposición a pagar. Por ejemplo, una práctica muy usual consiste en la oferta de libros en tapa dura a un alto precio temporalmente, para luego sacar al mercado el mismo libro, pero en una edición “de bolsillo” a menor valor. Ante esto, consumidores racionales podrían negarse a comprar el libro con mayor precio.
Consecuentemente, se genera el incentivo para disminuir los precios en forma rápida, esto es, mediante descuentos (OECD 2021, 3). Aguas arriba, a nivel de la relación entre editoriales y librerías, usualmente estas últimas adquieren los libros con diferentes descuentos del precio de lista (nótese que, en muchísimos libros, este precio de lista aparece en la contraportada). Aguas abajo, las librerías también típicamente ofrecen los libros con descuentos al consumidor final, ya sea por iniciativa propia o de las editoriales (Clerides 2002, 1387).
El juego de los descuentos, naturalmente, constituye parte del proceso competitivo, en que un actor baja sus precios ante la presencia de competidores más fuertes (Motta 2018, 580). Sin embargo, una de las críticas usuales de las librerías independientes, como refiere la carta de El Mercurio, consiste en la “competencia desigual” frente a grandes cadenas y plataformas digitales: debido al tamaño, estos grandes actores pueden ofrecer más y mejores descuentos de cara al consumidor, que las librerías independientes no pueden replicar. El testimonio de un librero en La Tercera indica el caso de BuscaLibre, “que ofrece títulos con unos porcentajes con los que las librerías no pueden competir. A mí me encantaría hacer un 70, 80% de descuentos en los libros, pero no puedo, no es rentable”.
La pregunta consecuente, desde el punto de vista de competencia, consiste en si la posibilidad de realizar descuentos agresivos constituye o no una práctica comercial legítima (o, en lenguaje europeo, un caso de “competencia por méritos”). Por una parte, otra dueña de una librería independiente afirma que “hoy por hoy, competir con plataformas como BuscaLibre es inviable para nosotros, por ejemplo, porque ellos apuestan a cantidad y tienen una logística que las librerías independientes jamás podrán alcanzar”. En otras palabras, es el propio modelo de negocios el que permitiría obtener estas ventajas competitivas, esto es, las grandes cantidades compradas (que les permitirían obtener mejores descuentos por volumen) y la logística de última milla. Ante esto, las librerías independientes podrían, en teoría, ejercer presión competitiva por la vía de dimensiones distintas al precio, especialmente la experiencia de compra. Consecuentemente, la eventual exclusión de las librerías independientes obedecería al movimiento propio del mercado. Por otra parte, se han aducido una serie de conductas potencialmente anticompetitivas por parte de grandes cadenas y plataformas. Así, en el mercado de los e-books, una crítica histórica contra Amazon ha consistido en la posibilidad de venderlos bajo el costo, recuperando la pérdida a partir de otros libros u productos en la plataforma (Khan 2017, 759). Si bien esto sería parte del modelo de negocios de plataformas, en la práctica permitiría igualmente la obtención de poder de mercado, en tanto conducta típica de precios predatorios (ibid.). Estas prácticas, de acuerdo con la prensa, generarían un estado de alarma frente a una eventual “desaparición de las librerías”.
Ante esto, la siguiente pregunta consiste en cómo solucionar, desde el punto de vista de competencia, esta falta de condiciones competitivas entre grandes cadenas, plataformas y librerías independientes. Las distintas cartas y reportajes de El Mercurio, La Tercera y The Clinic han dado cuenta de distintas propuestas.
En primer lugar, las cartas de El Mercurio y The Clinic refieren que sería necesaria una “Ley de Precio Único”. Con todo, existirían por lo menos dos variantes de esta propuesta. Una consistiría, de acuerdo con dueños de librerías independientes, en “que las editoriales nos vendan a nosotros, los libreros, con el mismo porcentaje de descuento que le ofrecen al Retail”. Otra, utilizada históricamente en otras jurisdicciones, consiste en el establecimiento legal de una política de fijación de precios de reventa.
La primera variante ciertamente evoca a la Robinson-Patman Act de Estados Unidos. Esta normativa, promulgada en 1936 y vigente hasta el día de hoy (aunque se piense lo contrario), prohíbe que proveedores de productos (commodities, en el texto legal) puedan discriminar en precios en caso que (i) se produzca un efecto anticompetitivo; (ii) se facilite la monopolización; o, (iii) se distorsione la competencia a nivel primario (entre el vendedor que discrimina y sus competidores), a nivel secundario (entre el vendedor y sus distribuidores) o a nivel terciario (entre el vendedor o sus distribuidores y el consumidor final) (Kintner 1979, 22). Esta ley surgió como una reacción ante un contexto de fuerte animadversión de retailers independientes contra grandes cadenas, tras la Gran Depresión y el New Deal (Hovenkamp 2008, 192). En efecto, las cadenas, ejerciendo poder de compra, podían exigir mayores descuentos a los proveedores, en términos que un actor independiente no podía alcanzar la misma rebaja, generándoles una desventaja competitiva.
Como puede apreciarse, esta normativa no ha estado exenta de controversia. Posturas críticas indican que esta prohibición, en la práctica, disminuiría el bienestar del consumidor. Por un lado, el efecto sería natural: los descuentos no serían traspasados a los clientes finales. Por el otro, al prohibir los descuentos, se impulsaría la eliminación de todos los incentivos para hacer la cadena de distribución más eficiente (Hovenkamp 2008, 194). En otras palabras, esta normativa protegería a pequeños competidores y no a los consumidores (Hovenkamp 2024, 28).
En cambio, posturas a favor entienden que el origen histórico de esta ley radicaba precisamente en la protección de la autonomía de pueblos y pequeñas ciudades respecto a grandes conglomerados, por lo que la exclusión de pequeños competidores implicaría también menores sueldos, crisis económicas locales y, en último término, la pérdida de la pequeña propiedad comercial (Wu 2020, 19). Con todo, desde la promoción del Estándar del Bienestar del Consumidor en los años 70’ y hasta fines del año pasado, esta ley tenía muy poca aplicación práctica y, por lo menos desde el punto de vista de public enforcement, prácticamente estaba derogada. Sin embargo, hasta diciembre de 2022, la FTC ha interpuesto dos demandas aplicando la Robinson-Patman Act: una demanda contra Souther Glzer’s Wine and Spirits y otra contra Pepsi por discriminar a distribuidores de vinos y bebidas según su tamaño, respectivamente.
Como puede apreciarse, una primera propuesta en el mercado de los libros pareciera ser muy similar a la solución legislativa de la Robinson-Patman Act. Por una parte, ésta permitiría, en principio, mejorar la rivalidad entre grandes cadenas y plataformas, y librerías independientes. Sin embargo, también es cierto que podría desincentivar los descuentos por volumen, que tradicionalmente se consideran como descuentos objetivos, que no producen riesgos anticompetitivos y que pueden ser traspasados a consumidores, debido a la generación de economías de escala (Motta 2018, 580).
En segundo lugar, otra solución consistiría en el establecimiento, a nivel legal, de una fijación de precios de reventa en el mercado de los libros (“Fixed Book Price Policies”). Básicamente, consiste en la obligación de la editorial de determinar un precio de venta al público, el que los distribuidores deben respetar en todos los casos, sin posibilidad de realizar descuentos (o solamente dentro de un rango permitido), en forma transitoria o permanente. Desde el punto de vista económico, estas normativas generarían subsidios cruzados eficientes, ya que los beneficios obtenidos por la venta de best-sellers podrían ser usados para financiar libros de nicho, aumentando por tanto los niveles de calidad y variedad (OECD 2021, 3). Como puede apreciarse, esta disposición constituye una excepción a las leyes de competencia que prohíben la fijación de precios fijos o mínimos de reventa. Por ejemplo, la fijación de precios de reventa constituye una restricción por objeto en Europa, mientras que en Chile es analizada bajo un análisis de restricción de la competencia intramarca e intermarca (Abarca 2024).
Esta normativa también ha sido controversial: posturas en contra han indicado que su aplicación restringe fuertemente la competencia por precio, que sería el principal factor a considerar en el mercado de los libros. Al mismo tiempo, esta política facilitaría una coordinación hub & spoke entre los distribuidores. A favor, se ha dicho que precisamente esta normativa potenciaría la competencia por distintas variables al precio, como se dijo, la calidad y la opción. Por otra parte, evitaría un problema de doble marginalización. Al mismo tiempo, la posibilidad de realizar descuentos implicaría que libros de nicho no serían considerados como un producto valorable, lo que impactaría en las políticas de acceso a la lectura de cada jurisdicción (Williams 2024, 111).
Con todo, la evidencia más reciente ha mostrado los efectos benéficos de la derogación de estas políticas. En efecto, a partir de los datos de un Workshop desarrollado en 2019, en la Universidad de Giessen, se observó que la derogación de estas normativas en Reino Unido y Alemania habría incentivado la entrada de nuevos distribuidores. Trabajos más recientes han indicado que su eliminación no habría tenido un mayor efecto en los precios, pero sí se habría traducido en un aumento de los volúmenes de venta (Williams 2024, 123).
Finalmente, otra propuesta que ha aparecido en este debate consiste en establecer obligaciones de información. En concreto, se propone que instituciones públicas y privadas publiquen información sobre volúmenes y opciones de compra. Libreros independientes han criticado esta opción, afirmando que “ninguna empresa transparenta sus cifras en general, no porque sea un tema que haya alguna controversia por dentro, sino que es parte de la ejecución de una editorial”. A favor, se han hecho comparaciones con el mercado automotriz, donde información sobre ventas, desagregadas según modelos y marcas, efectivamente se publica.
En sede de competencia, el nivel de riesgos y eficiencias de inyectar mayor transparencia al mercado es tradicionalmente conocido. En general, se pondera el riesgo de coordinación entre los actores (por el acceso a información comercialmente sensible de sus competidores) y la mejora de la posición de los consumidores. Así, la doctrina ha entendido que los “anuncios privados”, esto es, información entregada sólo a competidores, genera mayores riesgos que eficiencias. Por el contrario, cuando se está en presencia de “anuncios públicos”, es decir, información entregada tanto a competidores como a consumidores con valor de compromiso, sus eficiencias son mayores que sus riesgos (Motta 2018, 196–99). En otras palabras, si esta información es compartida sólo a nivel de actores del mercado, el potencial colusorio puede ser mayor que si es compartida públicamente a todo el mercado.
En suma, los problemas de competencia del mercado de los libros, principalmente la falta de rivalidad entre librerías de cadena, plataformas y librerías independientes, contemplan distintas soluciones, desde las más agresivas (como la prohibición de otorgar descuentos a distribuidores) hasta herramientas más tradicionales (como deberes de información). Cada una posee tanto pros como contras en cuanto a los efectos que pueden producir en la competencia.
Al mismo tiempo, no puede desconocerse que valores que van más allá de la protección de la libre competencia han estado y están en juego, los cuales también pueden ser parte importante del debate e incluso pueden orientar las políticas económicas que se implementen en el mercado.
Abarca, Manuel. 2024. “Fijación de precios de reventa y el caso ‘Abastible’: comentario al informe de archivo de la investigación reservada Rol N° 2668-21 de la Fiscalía Nacional Económica”. Revista Ius et Praxis 30 (3): 224–38.
Clerides, Sofronis K. 2002. “Book value: intertemporal pricing and quality discrimination in the US market for books”. International Journal of Industrial Organization 20 (10): 1385–1408. https://doi.org/10.1016/S0167-7187(02)00004-8.
Hovenkamp, Herbert. 2008. The Antitrust Enterprise: Principle and Execution. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
———. 2024. Tech Monopoly. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Khan, Lina. 2017. “Amazon’s Antitrust Paradox”. The Yale Law Journal, 96.
Kintner, Earl W. 1979. A Robinson-Patman Primer: A guide to the law against price discrimination. Nueva York: MacMillan Publishing Co., Inc.
Motta, Massimo. 2018. Política de Competencia: Teoría y Práctica. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
OECD. 2021. “Competition Issues in Books and e-Books Policy Paper”. https://www.oecd.org/en/publications/competition-issues-in-books-and-e-books_f76ca28e-en.html.
Williams, Rhys J. 2024. “Empirical Effects of Resale Price Maintenance: Evidence from Fixed Book Price Policies in Europe”. Journal of Competition Law & Economics 20 (1–2): 108–36. https://doi.org/10.1093/joclec/nhae004.
Wu, Tim. 2020. “The Curse of Bigness: New Deal Supplement”. The Curse of Bigness, Tim Wu, Columbia Global Reports, 2018, enero. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2671.