Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
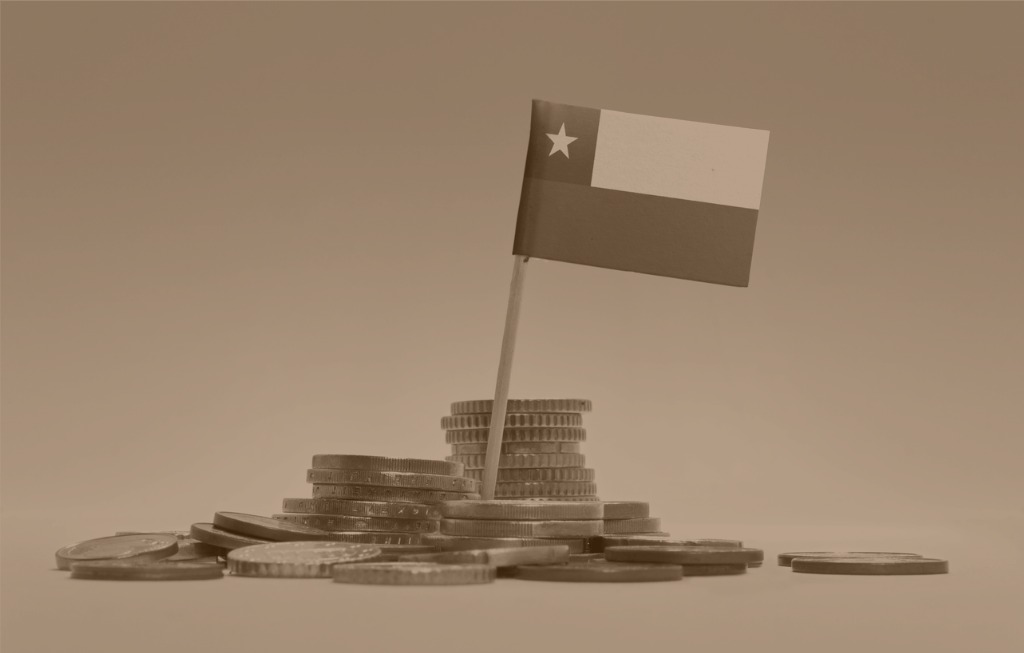


En tiempos de ausencia de leyes de competencia, la historia de Chile muestra que materias de esta área sí eran objeto de cierta protección normativa y aplicación práctica, pero con diversos resultados. Un curioso caso de esto radica en la garantía constitucional denominada como la “libertad de industria”, existente tanto en la Constitución de 1833 y de 1925. El texto constitucional en ambas cartas establecía que “ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así”.
Incluida en la Constitución de 1833, la libertad de industria trataba materias tanto laborales como económicas (Evans 1970, 49). Desde el punto de vista laboral, la propuesta de dicha carta abrazaba las doctrinas ilustradas de fines del siglo anterior que miraban con sospecha la existencia de gremios y cofradías. En efecto, su presencia generaba “el abuso del monopolio que impedía la competencia; la dificultación (sic) de la grande industria; la sofocación del espíritu de invención y la aplicación de nuevos procedimientos” (Raveau 1935, 90). Desde el punto de vista económico, la anterior Constitución de 1828 guardaba silencio en materia de estancos, los cuales eran tolerados y promovidos por el propio Estado. Ante esto, la Convención Constituyente de 1833 optó por una solución que tampoco los prohibía, pero que los podía regular por la vía legal. Con todo, la tolerancia de esta forma de monopolio se mantendría, de tal manera que serían “siempre el ludibrio de la Constitución, y un argumento que las garantías sólo se dictan para que aparezcan en el papel, no en beneficio del ciudadano” (Letelier 1901, 230).
«En suma, en una época donde no existían leyes de competencia (el primer proyecto data de 1937 y la primera ley recién de 1959), la libertad de industria de las Constituciones de 1833 y 1925 fue aplicada e interpretada sistemáticamente como una regla que permitía hacerse cargo de temáticas que versaban sobre las condiciones de competencia en los mercados».
En este contexto, la interpretación práctica de esta nueva garantía fue cuestionada en la época, dado que habría creado y tolerado monopolios. En efecto, el texto constitucional de la libertad de industria permitía limitaciones en caso de que (i) lo exigiera el interés nacional y (ii) que ello fuera declarado por una ley. En la práctica, cualquier norma de rango legal podía establecer restricciones a la competencia, por la vía de declarar que estaba comprometido el interés general. Incluso, doctrina de la época aducía que “aquello del interés nacional tiene tanto de elástico que cada cual lo ent[endía] a su modo” (Hunneus 1891, 363). Esto se puede apreciar en el otorgamiento discrecional de una exclusividad por 30 años a una compañía para la fabricación de gas hidrógeno, o el infame “estanco del tabaco”, que databa de los tiempos de Diego Portales (Hunneus 1891, 363).
En contraste, la jurisprudencia de la época se mostraba más bien reacia a restricciones que no estuvieran amparadas en normas legales. En un caso de 1896 contra la Municipalidad de Santiago por la clausura de un café a pasos de Plaza Italia, la Corte Suprema determinó que esta actividad económica estaba destinada “a negocios conocidos y comunes en la República, y que están sujetos a las leyes generales y reglamentos especiales que los rigen” y que, por tanto, ordenar su clausura afectaba la libertad de industria (RDJ, 1902, 4582). En otro caso de 1902 contra la Empresa de Pompas Fúnebres, en que se le otorgó la exclusividad de la conducción de cadáveres al cementerio, la Corte de Apelaciones de Santiago indicó expresamente que “todo privilegio o monopolio inconstitucional es contrario a la garantía de libertad y de trabajo” (Aramayo 1970, 10).
Algunos años después, esta norma se mantuvo en el nuevo Art. 10 Nº 14 Inc. 3º de la Constitución de 1925. En las sesiones de la Convención Consultiva, se discutió brevemente si esta norma implicaba en la práctica que el Estado debía garantizar efectivamente el trabajo, y no solamente su libertad. Ante esto, los convencionales adujeron que “el trabajo es una actividad natural de las personas, actividad libre que el Estado no tiene por qué garantir (sic), [sin perjuicio de que] se puede sí proteger al trabajo” (Ministerio del Interior 1925, 338). Consecuentemente, se mantuvo la libertad de industria, pero sin una garantía explícita del trabajo a ser protegida por el Estado. Finalmente, la regla se mantuvo prácticamente igual en el “Estatuto de Garantías” acordado entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en 1970 (Yrarrázabal 2018, 36).
En general, la libertad de industria en la Constitución de 1925 habría establecido un verdadero principio de “neutralidad económica”, en el sentido de que se pudo implementar una serie de sistemas económicos durante todo el siglo XX (Navarro 2018, 266; Streeter 2021, 32). En efecto, bajo la Constitución de 1925 se ejecutaron las políticas de corte liberal del segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, las medidas sustitutivas de importaciones de los gobiernos radicales y la experiencia cúlmine de estos procesos con la Unidad Popular (Salazar y Pinto 2002, 45). Nuevamente, la ley podía generar restricciones a la competencia y, por tanto, afectar la libertad de industria, por la vía de una ley que apelara al interés nacional comprometido (Aramayo 1970, 12).
En este contexto, la aplicación práctica de la libertad de industria en la Constitución de 1925 sería objeto de las mismas críticas que recibió en su tiempo la garantía en la Constitución de 1833. Por una parte, se puede apuntar el caso de los colegios profesionales. En la época, se entendía que era necesario un cuerpo que colaborara con el Estado en el registro y autorización de profesionales (Irureta 2006, 100–101). No obstante, los colegios se convirtieron en verdaderos reguladores de las profesiones, utilizando distintos mecanismos como la colegiatura obligatoria, la fijación de aranceles y la limitación de variables competitivas, como la publicidad (Abarca 2024, 4). El sustrato jurídico de esta paradoja radicaba en que la ley habría entendido que existía un interés general involucrado en la regulación profesional, a pesar de los efectos en el mercado laboral que esta técnica regulatoria podría producir. En paralelo, por la vía legal, se masificaban tanto los controles de precios como la creación de empresas estatales protegidas por fuertes barreras arancelarias, lo que redundaría en una mayor concentración económica (Meller 1996, 55).
De acuerdo con críticos de la época, este largo entramado de regulaciones habría vuelto inaplicable la libertad de industria. En efecto, “se trata de un nuevo estatuto, en que la norma general es la autorización previa, la regulación y el control, y en que la actividad industrial o comercial está encuadrada en un marco reglamentario” (Aramayo 1970, 13). Sin perjuicio de lo anterior, también se puede apuntar cierta jurisprudencia de la Contraloría General de la República que, apelando también a la libertad de industria, prohibía actuaciones de organismos públicos que generaran monopolios. En 1950, la concesión exclusiva de permisos para faenas de matanza y teatros fue entendida como contraria al Artículo 10 Nº 14 Inc. 3º de la Constitución de 1925 (Aramayo 1970, 10).
En suma, en una época donde no existían leyes de competencia (el primer proyecto data de 1937 y la primera ley recién de 1959), la libertad de industria de las Constituciones de 1833 y 1925 fue aplicada e interpretada sistemáticamente como una regla que permitía hacerse cargo de temáticas que versaban sobre las condiciones de competencia en los mercados. Sin embargo, su aplicación práctica resultaba en un vaivén legal y jurisprudencial: por un lado, cuando la norma constitucional remitía a la ley definitoria del interés general, permitía restricciones a la competencia, sin que fueran objetadas por afectar la libertad de industria. Por el otro, jurisprudencia muy fragmentada trataba de aplicar esta garantía como una norma que prohibía monopolios injustificados. El resultado de estas formas disímiles de aplicación redundaría en críticas sostenidas a la eficacia de la garantía, en términos que la libertad de industria sólo estaría recogida en el papel, sin que fuera aplicada efectivamente.
Referencias
Abarca, Manuel. 2024. “La Comisión Antimonopolios y el ‘Escándalo de los Precios’ (1961)”. Investigaciones CeCo, 1–12.
Aramayo, Óscar. 1970. Régimen legal de la industria manufacturera en Chile. Editorial Jurídica de Chile.
Evans, Enrique. 1970. “Reformas Constitucionales”. Cuadernos de Economía 7 (22): 48–55.
Hunneus, Jorge. 1891. La Constitución ante el Congreso: segunda y última parte – Arts. 50 a 159 (59 a 168) y transitorios. 2a edición. Imprenta Cervantes.
Irureta, Pedro, ed. 2006. Constitución y Orden Público Laboral. Un análisis del art. 19 No 16 de la Constitución chilena. Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado.
Letelier, Valentín. 1901. La Gran Convención de 1831-1833. Imprenta Cervantes.
Meller, Patricio. 1996. Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Editorial Andrés Bello.
Ministerio del Interior. 1925. Actas oficiales de las sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisiones encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República. Imprenta Universitaria.
Navarro, Enrique. 2018. “La Libertad Económica y su Protección Constitucional en Chile e Hispanoamérica: Especial Referencia al caso de Perú”. Revista Derecho & Sociedad, no 51: 265–82.
Raveau, Rafael. 1935. Tratado de Derecho Constitucional Dogmático. Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
Salazar, Gabriel, y Julio Pinto. 2002. Historia contemporánea de Chile, Vol. 3. La economía: mercados, empresarios y trabajadores. LOM.
Streeter, Jorge. 2021. “Elementos Constitucionales del Régimen Económico”. Diálogos CeCo, 1–34.
Yrarrázabal, Arturo. 2018. Manual de Derecho Económico. 2a edición. Ediciones UC.