Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
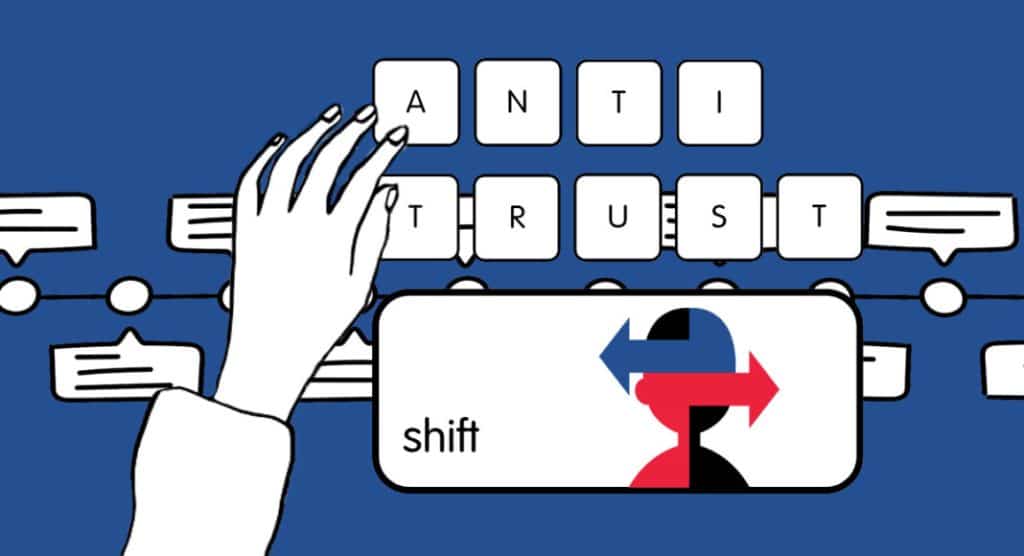
Esta nota corresponde a una traducción al español de esta publicación original de Promarket.org, de fecha 25 de noviembre de 2024. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago, Booth School of Business).

Daniel Francis revisa las dimensiones evolutivas y revolucionarias del trabajo antimonopólico de la administración de Biden, y argumenta que estos dos proyectos han estado en profunda tensión. Concluye que el trabajo evolutivo de la administración dentro del paradigma bienestarista ha generado algunos éxitos importantes, pero que el esfuerzo revolucionario por restaurar una visión pre-bienestarista de la legislación antimonopolio ha fracasado en sus propios términos y, al fracasar, ha fortalecido aún más el bienestarismo.
Este artículo forma parte de un simposio que estudia el “cambio de paradigma” en la teoría y la práctica de libre competencia. Inspirado en la obra del filósofo Thomas Kuhn sobre el progreso en la ciencia, este simposio se pregunta si los mandatos de la presidenta de la Federal Trade Comission, Lina Khan, y del fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Jonathan Kanter, así como los estudios relacionados con el movimiento antimonpolio o neobrandesiano han cambiado nuestra forma de entender las prioridades del enforcement de las leyes antimonopolio, las maneras de demostrar daños anticompetitivos y el estudio y el enforcement de las leyes antimonopolio en general, y de qué manera lo han hecho. Durante los próximas días, publicaremos las contribuciones de Tim Brennan, Eleanor Fox, Daniel Francis, Andrew Gavil, Richards Markovitz, John Mayo, Steven Salop and Randy Stutz. Puedes leer los artículos publicados anteriormente aquí. ProMarket anima a sus lectores a responder al simposio y a las ideas que estos académicos plantean con las suyas propias. Las respuestas pueden enviarse a ProMarket@chicagobooth.edu.
Durante gran parte de los últimos cuatro años, la administración Biden ha perseguido explícitamente una revolución antimonopolio. Los líderes de la agencia declararon varias veces que habría una ruptura radical con las últimas cuatro décadas: el período del antimonopolio moderno, o «bienestar del consumidor». La cobertura mediática de esta revolución y de sus líderes ha sido en general positiva, incluso por parte de muchos medios de interés general, — aunque ha habido excepciones.
Para bien o para mal, entonces, como dijo el economista Carl Shapiro hace unos años: “el derecho de la competencia vuelve a ser sexy”. El movimiento neobrandeisiano, antes ridiculizado como “antimonopolio hípster”, ha disfrutado ahora de un mandato presidencial que lo ha puesto en la cima de la comunidad antimonopolio. Pero: ¿realmente hemos tenido una revolución antimonopolio? ¿Ha cambiado el “paradigma”? ¿Y debería la segunda administración de Trump continuar o revertir el proyecto revolucionario?
Voy a sugerir que los responsables del enforcement de competencia de la administración Biden se han dedicado a dos proyectos simultáneamente. El primero es un proyecto evolutivo dentro del bienestarismo moderno: es decir, el enfoque que considera la ley antimonopolio como un esfuerzo por proteger a los consumidores (y a otros participantes en el mercado, como los trabajadores) de daños económicos concretos, como precios más altos, salarios más bajos, reducción de la producción, menor calidad y pérdida de innovación. Este proyecto se basó directamente en el trabajo de los responsables del enforcement que trabajaron en las administraciones de Trump y Obama. Pero el segundo es un proyecto revolucionario que se opone explícitamente al paradigma bienestarista y que surge de preocupaciones más amplias sobre nuestra cultura reguladora, la desigualdad y la dominación. Y aunque esos dos proyectos a veces han apuntado en la misma dirección —por ejemplo, cuando una gran empresa aumenta su poder de mercado mediante prácticas que perjudican a los consumidores— no son en absoluto iguales, y es tan probable que entren en conflicto como que coincidan.
El primer proyecto, de carácter evolutivo, se ha manifestado principalmente en la elección de la administración respecto de qué casos litigar. Y ha dado lugar a éxitos reales, significativos y valiosos. Ha dado lugar a resultados que han beneficiado a los consumidores y a los trabajadores; ha sentado precedentes valiosos que han aclarado algunas facetas importantes de la legislación antimonopolio; y ha demostrado la flexibilidad y el poder del bienestarismo. En particular, las agencias han logrado algunas victorias judiciales especialmente importantes. Gran parte del mérito corresponde a la actual generación de líderes (tanto políticos como profesionales) y a los equipos de abogados y economistas que han impulsado incansablemente los casos.
Pero creo que el segundo proyecto, el revolucionario, que se ha manifestado principalmente en la retórica y en algunas acciones de las agencias fuera del ámbito judicial, no ha tenido éxito. Ahora que la administración Biden llega a su fin, el paradigma del bienestar del consumidor no solo sigue intacto, sino que ni siquiera ha sido cuestionado seriamente. Proteger a los consumidores, los trabajadores y otros participantes en el mercado de daños económicos concretos sigue siendo la forma más atractiva de entender el proyecto antimonopolio. De hecho, al final, nunca se ofreció realmente una visión alternativa coherente.
Además, estos dos proyectos han tenido una relación complicada. Creo que el segundo proyecto ha socavado en cierta medida al primero: desacreditando sus fundamentos, oscureciendo su valor y engañando al público y a los políticos sobre lo que el antimonopolio puede plausiblemente hacer. Pero, al mismo tiempo, la aceptación política del proyecto revolucionario también ha contribuido a reequilibrar y revitalizar el bienestarismo. El legado mixto. La revolución no bienestarista nunca llegó realmente, pero la música de la revolución ha influido en la trayectoria del bienestarismo de todos modos, incluso si esa música se ha suavizado en los últimos meses.
Por lo tanto, sugiero que la administración entrante tiene un camino claro por delante. Debe adoptar la tendencia que se observa en el trabajo de fiscalización de los enforcers de Biden y de sus predecesores en las primeras administraciones de Trump y Obama: cuestionar o remediar las prácticas y transacciones que amenazan a los consumidores, los trabajadores y otros participantes en el mercado con daños económicos concretos. Debe aspirar a un bienestar flexible, sensible, equilibrado y vigoroso. (Por si sirve de algo: habría recomendado lo mismo a una administración entrante de Harris). Pero el debate sobre una revolución no bienestarista debería llegar a su fin, al menos hasta que haya una alternativa atractiva. El paradigma que tenemos tiene mucha vida.
Para comprender la revolución antimonopolio es necesario conocer un poco de historia. En la década de 1960, las leyes antimonopolio eran muy diferentes. Las prácticas y transacciones eran condenadas repetidamente sin tener muy en cuenta si perjudicaban o beneficiaban a los consumidores. La Corte Suprema valoraba expresamente un “modo de vida” económico concreto, protegía a las pequeñas empresas incluso a costa de precios más elevados, daba prioridad a la independencia de los distribuidores frente al bolsillo de los consumidores y se negaba a “adentrarse en las selvas de la teoría económica” para distinguir las prácticas perjudiciales de las beneficiosas.
Pero las cosas cambiaron en las décadas de 1970 y 1980. Durante este periodo, en lo que a menudo se denomina vagamente la «Revolución de Chicago», se reformó la legislación antimonopolio para centrarse en los efectos sobre el bienestar: es decir, si las prácticas o transacciones causarían daños, incluso a través de los efectos sobre el precio, la calidad, la producción o la innovación. La reforma tuvo muchas causas, entre ellas el descontento con los excesos de la década de 1960, un giro nacional hacia la desregulación y un cambio conservador en el Gobierno y el poder judicial.
El modelo del bienestar del consumidor a veces iba acompañado de una serie de opiniones indulgentes y controvertidas sobre los mercados. Entre ellas se encontraba, por ejemplo, la creencia de que los mercados casi siempre se autocorregían; que la intervención del gobierno casi siempre era peor que el monopolio privado; y que las leyes antimonopolio debían centrarse casi exclusivamente en las formas más flagrantes de conducta indebida, como la fijación de precios. Estas ideas sin duda tuvieron cierta repercusión. Pero nunca fueron aceptadas de forma universal y fueron objeto de una extensa literatura crítica “posterior a Chicago”, liderada por Eleanor Fox, Jon Baker, Steve Salop, Carl Shapiro y muchos otros. Y, como señalaron muchos estudiosos posteriores a Chicago, nada en el bienestarismo exigía aceptar estas ideas.
El modelo bienestarista obtuvo un amplio apoyo entre los profesionales relacionados con la defensa de la competencia. Desde la década de 1980 hasta la de 2010, la protección de los participantes en el mercado frente a daños económicos concretos resultó ser un objetivo popular entre ambos partidos. Las filosofías de enforcement diferían, a veces de manera significativa, y los niveles de actividad y las prioridades políticas variaban con el tiempo. Pero el bienestarismo reinó, a pesar del desacuerdo sobre qué prácticas podían ser perjudiciales y por qué.
El movimiento neo-brandeisiano (o “antimonopolio”) cobró importancia en oposición a este paradigma. La agenda del movimiento, al menos tal y como yo la interpreto, combinaba dos corrientes de pensamiento diferentes. La primera era un ataque directo a la Libre Competencia bienestarista, basándose en que era una traición a la intención del Congreso y que excluía consideraciones fundamentales como el valor social de un proceso “competitivo”, el valor de las pequeñas empresas, la independencia de los trabajadores y los comerciantes, y diversos tipos de equidad. Como decía una formulación del credo antimonopolista: “No es cierto que “el Congreso diseñara la Ley Sherman como una «receta para el bienestar del consumidor».””. Y la segunda línea retomaba la crítica post-Chicago, haciendo hincapié en los excesos anti enforcement de los tribunales.
Ninguna de estas líneas era totalmente novedosa. La primera reiteraba en gran medida las posiciones más antiguas que había desplazado la visión bienestarista, invitando a las viejas objeciones sin ofrecer nuevas respuestas que fueran claras. Y la segunda en gran medida hacía eco de las críticas post-Chicago existentes. Pero, aunque el mensaje no era nuevo, era oportuno. El auge del populismo, la preocupación por la desigualdad y el monopolio, y la animadversión hacia las grandes empresas tecnológicas fueron en aumento a lo largo de la segunda década del siglo. Y ya no eran cuestiones que preocuparan solo a la izquierda. Los conservadores expresaron su preocupación por el poder de las empresas, la libertad económica y las grandes empresas tecnológicas. El mensaje neobrandeisiano resonó: y cuando el presidente Biden asumió el cargo, los neobrandeisianos asumieron el liderazgo.
Los nuevos líderes se distanciaron repetidamente de la era del “bienestar del consumidor” de la ley antimonopolio, a pesar de los altos niveles de aplicación de la ley antimonopolio bajo la administración Trump. En abril de 2022, por ejemplo, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Jonathan Kanter, anunció: “Estoy aquí para declarar que la era de la aplicación laxa ha terminado y que ha comenzado una nueva era de aplicación vigorosa y eficaz de la ley antimonopolio”. La presidenta de la Federal Trade Commission, Lina Khan, criticó “décadas de política de competencia y de enforcement débil”. El asesor presidencial Tim Wu, reflexionando sobre la labor de la administración, describió un esfuerzo por “dar la vuelta al barco de guerra” y “revertir una tendencia de 40 años” en materia de Libre Competencia. Esto resonó con los temas de los escritos antimonopolistas que atacaban el bienestar del consumidor por basarse en “tonterías” y que lo consideraban “explícitamente rechazado” por los nuevos responsables de la aplicación de la ley.
La costumbre de la legislación antimonopolio moderna de sopesar los efectos sobre el bienestar fue objeto de críticas específicas. Kanter advirtió contra la conversión de la legislación antimonopolio en un “ejercicio técnico limitado” de “medir las compensaciones del bienestar” y argumentó que las directrices nacionales sobre fusiones necesitaban una “revisión importante”, en parte para reflejar mejor los casos de fusiones de la Corte Suprema, famosos por no tener en cuenta el bienestar. Y Khan criticó específicamente la “noción bienestarista de que la eficiencia podría justificar una fusión que, de otro modo, sería ilegal». Los líderes argumentaron repetidamente que las agencias deberían centrarse en cambio en si la “competencia” o el “proceso competitivo” se veían perjudicados en un sentido más amplio.
Si consideramos a la administración Biden como un impulsor evolutivo, que se basa en el trabajo de sus predecesores, creo que el balance es bastante sólido y hay mucho que celebrar.
El punto principal aquí es que las agencias han logrado mucho a través de litigios. Ha habido muchos éxitos “tradicionales” en materia de aplicación de la ley: fusiones horizontales como IQVIA/Propel y JetBlue/Spirit, colaboraciones entre competidores como American/JetBlue y el éxito continuado del programa de fusiones hospitalarias de la FTC con Novant/CHS.
También ha habido esfuerzos exitosos para desarrollar la ley, incluso en áreas complejas en las que no se ha temido iniciar litigios. Una campaña para revitalizar la aplicación de la ley en materia de fusiones verticales sobrevivió a los fracasos de United/Change y Microsoft/Activision, y tuvo éxito en Illumina/Grail. (Algunos abandonos, como Nvidia/Arm, también merecen figurar en el cuadro de honor). Al impugnar con éxito Penguin Random House/Simon & Schuster, el Departamento de Justicia obtuvo una valiosa confirmación de que el perjuicio en un mercado comprador de trabajo podía ser el único motivo de ilegalidad de una fusión. Y la decisión Jindal aclaró la ilegalidad y la criminalidad absolutas de la fijación de salarios, al menos en principio. Se trata de contribuciones significativas al banco de precedentes antimonopolio.
Las agencias también han estado activas en el enforcement en el área de la tecnología, impulsando los casos contra Google y Meta presentados por la Administración Trump —con un veredicto de responsabilidad en el caso de Google Search y una sentencia sumaria favorable en el caso de Meta— y presentando acciones adicionales. Los casos más recientes han sido más agresivos y controvertidos, pero en general también parecen enmarcarse en términos bienestaristas, aunque algunos de ellos pongan a prueba los límites de la ley.
Sin duda, ninguna administración obtiene una puntuación perfecta. Los dos casos de fusión de “grandes empresas tecnológicas” —Meta/Within y Microsoft/Activision— fueron derrotas. (Este último sigue en apelación). En algunos aspectos, la tasa de aplicación de la ley en materia de fusiones ha sido normal: como han señalado recientemente Ryan Quillian y Pegah Nabili, “en 2023, las agencias emitieron el menor número de segundas solicitudes desde 2009 e impugnaron el menor número de transacciones desde 2005”. Las tasas de victorias versus derrotas en los litigios por fusiones son aceptables, pero no excelentes. El abandono generalizado de los decretos de consentimiento ha supuesto el sacrificio de una importante herramienta correctiva. Y el repetido fracaso a la hora de obtener condenas en los casos laborales penales ha sido sorprendente.
No se puede ganar siempre. (Desde luego, nosotros no lo hicimos durante mi etapa en el Gobierno). Teniendo en cuenta todos los factores, se trata de un sólido historial de contribución al enforcement bienestarista. Contiene éxitos reales, algunos precedentes emblemáticos y algunos fracasos, al igual que las administraciones anteriores. Al subrayar la aplicabilidad de las leyes antimonopolio a los mercados laborales y el valor de litigar casos complicados, ha confirmado el poder y el alcance del paradigma bienestarista. Y al llamar la atención sobre los costes de la inacción de las agencias (“falsos negativos”), ha contribuido a reequilibrar un discurso que a menudo los descuidaba. Además, en múltiples ámbitos, esta administración ha establecido un nuevo estándar de comunicación —incluida la divulgación pública y la solicitud de aportaciones externas— con la revisión de las directrices sobre fusiones, que ofrece un brillante modelo para la participación externa por parte de los altos cargos.
Pero se trata de un avance inequívocamente evolutivo dentro del bienestarismo. Al centrarse en la aplicación de la ley en materia de fusiones verticales, la administración Biden continuó con un programa que ya era visible en la atención prestada por la administración anterior a los acuerdos verticales, y en particular en la impugnación por parte del Departamento de Justicia de la fusión entre AT&T y Time Warner. Al centrarse en la legislación antimonopolio laboral, la administración Biden se basó en las directrices, los esfuerzos de fiscalización y los talleres de las administraciones anteriores. Los casos contra Google y Meta fueron investigados y presentados por la administración Trump, que estableció como prioridad clara la revitalización de la ley de monopolización. El enfoque en la competencia potencial y naciente en la aplicación de la ley de fusiones siguió a casos como Steris/Synergy (FTC de Obama), Mallinckrodt (FTC de Obama), Illumina/Pacific Biosciences (FTC de Trump), Facebook/Instagram/WhatsApp (FTC de Trump) y Visa/Plaid (DOJ de Trump), así como a los reflexivos discursos de los líderes de las agencias. Y así sucesivamente.
Pero, aunque el trabajo evolutivo ha sido sólido, el proyecto revolucionario no lo ha sido. De hecho, dejando de lado la retórica y la energía política, no estoy seguro de que llegara a tomar forma alguna vez.
Podría ser injusto dejar completamente de lado la retórica y la política —las cuales evidentemente cambiaron—, especialmente si el objetivo ha sido construir un movimiento para un cambio a largo plazo. Está perfectamente claro que la defensa de la competencia ocupa un lugar más destacado en la agenda política que en años anteriores. En parte gracias al trabajo y la visibilidad de los responsables de hacer cumplir la ley de esta administración, más personas están pensando de manera más creativa sobre la defensa de la competencia y más personas están optando por entrar en este campo. Se está produciendo una infusión de talento, energía e imaginación, atraída en gran medida por la posibilidad de una reforma. Eso por sí solo es un legado notable, aunque el alto perfil político conlleve graves peligros, además de beneficios, para el proyecto antimonopolio. Y también conviene reconocer que un solo mandato no es mucho tiempo para definir y aplicar un cambio radical.
Pero, considerada en sí misma, como una agenda para una profunda reforma de las leyes antimonopolio, la revolución apenas ha tomado forma, y mucho menos ha tenido éxito. Lo más evidente es que los tribunales y la doctrina antimonopolio son tan bienestaristas como lo eran hace cuatro (o catorce) años. La mirada judicial sigue obstinadamente libre del brillo neo-brandeisiano. Las agencias tampoco han articulado realmente, ni han intentado aplicar, un criterio alternativo para los casos antimonopolio. Centrarse en la “competencia” y el “proceso competitivo” solo ha suscitado la pregunta que el Congreso de 1914 planteó pero no respondió: ¿qué significa realmente “perjuicio a la competencia”? Hace tiempo que dejamos de creer que la legislación antimonopolio debe limitarse a contar el número de rivales. Entonces, si no es el bienestar, ¿qué es?
Para aceptar el antimonopolio no bienestarista, si quiera parcialmente, tendríamos que aceptar que las agencias a veces deberían cuestionar prácticas o transacciones que mejoran la situación general de las personas, y que otras veces deberían tolerar algunas que les perjudican. Sin duda, eso es lo que hemos hecho en fases anteriores de la historia de la libre competencia, aunque no siempre con un objetivo claro o coherente. Pero esto plantea algunas preguntas obvias: ¿cuándo debemos hacerlo¿, ¿por qué y cómo debemos sopesar el bienestar frente a otros aspectos que podrían entrar en la balanza?
Coquetear con el no bienestarismo, al tiempo que se rechaza abordar realmente estas tensiones, no solo ha resultado insatisfactorio, sino que ha socavado la credibilidad y el valor del proyecto de la libre competencia. Insinuar que una fusión podría ser impugnada por motivos de “proceso competitivo” simplemente desalienta la realización de acuerdos inofensivos, una preocupación recurrente. Y existe un peligro real a largo plazo al animar al público y a los políticos a pensar que la defensa de la competencia puede y debe hacer mucho más que remediar prácticas y transacciones individuales que amenazan con causar daños económicos concretos. Como señaló Bill Kovacic hace años, el “impulso de desconcentración” periódico en la legislación antimonopolio probablemente se deba más al simbolismo y a los ciclos de la opinión pública que a cualquier perspectiva realista de que la aplicación de la legislación antimonopolio, por muy enérgica que sea, pueda desconcentrar significativamente la economía. Hoy en día, la amenaza de que las leyes antimonopolio se “utilicen como arma”, es decir, se pongan al servicio de objetivos que no sean de bienestar que, de buena fe, podrían considerarse deseables e importantes, es casi con toda seguridad mayor que hace cuatro años. Es algo realmente lamentable.
La incómoda relación entre la evolución y la revolución en la labor de la administración de Biden se aprecia claramente en la revisión de 2023 de las directrices sobre fusiones. El nuevo documento contiene muchos aspectos valiosos: al igual que muchos otros, yo también consideraba que era necesario actualizar las directrices. Sin embargo, mientras que las directrices de 2010 expresaban una clara preocupación predominante por el perjuicio derivado del aumento del poder de mercado, las directrices de 2023 son deliberadamente evasivas sobre el objetivo subyacente de la revisión de las fusiones. Dejan a los tribunales, las empresas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a oscuras respecto de cómo considerar y sopesar, en un caso concreto, los efectos sobre el bienestar, la estructura del mercado y el “proceso competitivo”. Como señala acertadamente el Servicio de Investigación del Congreso, las directrices definitivas hacen referencia al poder de mercado, “pero la atención sigue centrada en la “competencia” como concepto independiente”. Si esta es la prometida “revisión importante” de la política de fusiones y un esfuerzo por volver a los casos de la Corte Suprema de los años 60, que no se basaban en el bienestar, ¿cuál es la nueva política? ¿Qué casos se han “recuperado”?
Otros esfuerzos por lograr un cambio profundo han fracasado en general. La opinión aparente de Khan de que la eficiencia no debe influir en la legalidad de las fusiones no se ha reflejado en las nuevas directrices. La prohibición de las cláusulas de no competencia de la FTC ha provocado dos duras disputas a la vez: una sobre si la FTC tiene poder normativo sustantivo en materia de competencia y otra sobre si, en caso de que exista dicho poder, permite prohibir la mayoría de los acuerdos de no competencia de los empleados, y parece probable que la FTC pierda ambas. Las sugerencias que apuntaban a reactivar la aplicación de la Ley Robinson-Patman parecen haber quedado en nada. (El nuevo Congreso debería derogar esa maldita ley de una vez por todas).
Y el balance final de la visión “revolucionaria” debería reflejar el efecto que las comentarios casualmente cáusticos sobre décadas de aplicación “fallida” y “laxa” han tenido en el personal que ha trabajado duro para llevar adelante los casos desde mucho antes de que la defensa de la competencia fuera objeto de atención. Este efecto es difícil de medir, aunque se han denunciado éxodos, pero, al menos en la FTC, hay pruebas nada desdeñables de la baja confianza en los altos cargos. Parece poco probable que el personal pueda dar lo mejor de sí mismo en esas circunstancias.
Por lo tanto, creo que el camino a seguir está claro. El equipo entrante debería basarse en la labor bienestarista de las administraciones de Biden y la primera era de Trump para cuestionar (o remediar de otro modo) los comportamientos que amenazan con causar un perjuicio económico concreto a los consumidores, los trabajadores y otros participantes en el mercado. Al hacerlo, invertirán en el mismo paradigma básico que ha definido la labor de muchas administraciones sucesivas, tanto republicanas como demócratas. Y se beneficiarán del trabajo del equipo de Biden para reequilibrarlo y revitalizarlo.
Pero la nueva administración debería poner fin al coqueteo con el anti-bienestarismo, así como a la táctica de tratar al antitrust moderno como fruto de una era de decadencia y fracaso. El historial es más distinguido y más complicado que eso. Y vale la pena reducir la conexión entre la legislación antimonopolio y la política partidista. Los mejores momentos del enforcement de las leyes antimonopolio han sido, por lo general, los menos partidistas. El proyecto de proteger a los consumidores y a los trabajadores de cualquier daño es un proyecto compartido, independientemente de nuestras otras discrepancias nacionales, y la credibilidad de las leyes antimonopolio es una herencia bipartidista.
La legislación antimonopolio no tiene por qué volver a caer en el olvido. Un sistema de libre competencia sólido es tremendamente importante: merece el reconocimiento público, debe ser objeto de una reflexión crítica real (incluido el desacuerdo profundo) y necesita un apoyo serio y sostenido por parte del Congreso en términos de fondos y personal. Y, mientras llamamos a la puerta del Congreso, hay margen para una reforma legislativa modesta pero significativa, desde aclarar el alcance de la autoridad de la FTC para litigar en los tribunales de distrito o solicitar una compensación monetaria equitativa en nombre de los consumidores perjudicados, hasta ajustar el calendario de revisión de la HSR para disponer de un poco más de tiempo para examinar el pequeño puñado de fusiones más problemáticas. (¡La lista completa de deseos está disponible bajo petición!) Todo ello dentro del paradigma del bienestar del consumidor.
Con la llegada de la nueva administración, el marco más atractivo para la política y el enforcement de competencia sigue siendo el que hemos luchado por perfeccionar durante cuarenta años: el bienestarismo moderno. Muchos de los líderes antimonopolio de la administración Biden han criticado ese paradigma, pero al hacerlo —y al litigar dentro de sus límites, aunque a veces al límite— han subrayado tanto su poder como la falta de alternativas atractivas. El antimonopolio bienestarista ha sobrevivido al desafío con su credibilidad no solo intacta, sino reforzada. La segunda administración Trump debería aspirar a dejarlo aún más fuerte.
Divulgación del autor: Daniel Francis enseña antimonopolio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Entre 2018 y 2021, ocupó los cargos de subdirector, director asociado para mercados digitales y asesor jurídico sénior en la Oficina de Competencia de la Comisión Federal de Comercio. Su investigación está financiada exclusivamente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York; su cónyuge es abogada especializada en antimonopolio en la práctica privada. Agradecemos a muchos amigos sus útiles comentarios, críticas y conversaciones. Puede leer nuestra política de divulgación aquí.
Los artículos representan las opiniones de sus autores, no necesariamente las de la Universidad de Chicago, la Escuela de Negocios Booth o su profesorado.
Regístrate de forma gratuita para seguir leyendo este contenido
Contenido exclusivo para los usuarios registrados de CeCo