Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
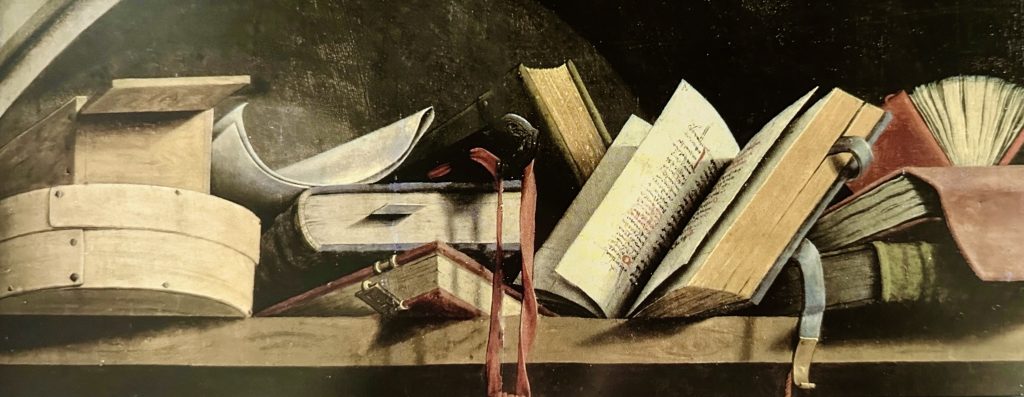

No hay derecho de la competencia sin el estudio de su historia. Todos los debates, cotidianos (como la evolución jurisprudencial de una determinada conducta) y más profundos (como los fines y valores perseguidos por esta área del derecho), pasan por un análisis sobre qué se dijo y qué se pensaba al momento de la dictación e implementación de las primeras leyes.
A modo de ejemplo, puede verse la discusión en Estados Unidos sobre el Estándar del Bienestar del Consumidor como fin del derecho de la competencia. Aquellos que abogan por su sustitución acuden al origen de la Sherman Act, entendiendo que en aquella época existía una preocupación por los monopolios y la concentración económica como un problema en sí mismo que podía afectar la democracia (Wu, 2020. pág 95). Por su parte, entre aquellos que lo han promovido, algunos han tratado de acudir a la historia legislativa para explicar su origen (Bork, 1978. págs 62–66), y otros han apelado a la evolución histórica del derecho de la competencia que justificaría su mantención (Hovenkamp, 2008. pág 44). La preferencia por una u otra aproximación es crítica: de ello dependerá la mayor o menor protección a competidores de distinto tamaño en el proceso competitivo.
En este contexto, así como el caso estadounidense debe mirar a su historia para analizar este debate, esta discusión en Chile también puede ser analizada a partir de los antecedentes históricos que no siempre son tomados en cuenta en este debate.
«En este sentido, la historia del derecho de la competencia chileno da cuenta que el bien jurídico ha ido siempre de la mano con el contexto económico-institucional de la época de vigencia de las leyes, lo que implica que puede ir cambiando en el tiempo.»
En general, el caso local es curioso. Por una parte, jurisprudencia histórica ha entendido el bien jurídico como la libertad de todos los actores del mercado, “productores, comerciantes o consumidores” (Comisión Resolutiva, Resolución Nº 368/1992. c. 2o). Actualmente, existen pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia donde se ha establecido que se protege la competencia y no a competidores (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Sentencia N° 138/2014, c. 19°; Resolución N° 61/2020, para. 43; Resolución Nº 75/2022, para. 24). Sin embargo, la Corte Suprema ha determinado expresamente, en sede de competencia, que debe existir siempre un equilibrio contractual entre partes desiguales, lo que da cuenta de una preocupación también por la situación de competidores de distinto tamaño (Corte Suprema, Sentencia Rol No 11.779-2017, c. 9º). A mayor abundamiento, el Art. 16.1.1 de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos trata expresamente el bienestar el consumidor como fin de las leyes de competencia.
En este sentido, la historia del derecho de la competencia chileno da cuenta que el bien jurídico ha ido siempre de la mano con el contexto económico-institucional de la época de vigencia de las leyes, lo que implica que puede ir cambiando en el tiempo. El caso de la primera ley de competencia, el Título V de la Ley Nº 13.305, puede ser ilustrativo.
Esta ley fue promulgada en 1959 durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, en un intento de liberalización de precios y apertura de las importaciones como respuesta a la inflación sostenida de la época (Arbildúa y Lüders, 1968. pág 41; Aramayo, 1970, pág 23). Durante casi todo el siglo XX chileno, las fijaciones y controles de precios habían sido constantes, junto con la preeminencia de la actividad empresarial del Estado, todo en contexto del “Estado Desarrollista”. En un comienzo, se pensaba que la libertad de precios, protegida por una legislación antimonopolios, permitiría reducir los precios evitando alzas artificiales (French-Davis, 1973. pág 27). Sin embargo, la propia ley tomó una opción institucional particular en su Art. 181: los controles de precios se mantendrían igualmente vigentes, junto con distintas normativas que permitieran algún tipo de restricción a la competencia (Opazo Brull, 1962. págs 119–120). Con todo, tras el terremoto de Valdivia de 1960, la incipiente política de liberalización fue derogada, volviéndose a los antiguos controles de precios (Aramayo, 1964. pág 60).
Por tanto, la primera ley de competencia chilena debió de insertarse en un contexto adverso: o convivía con los controles de precios o era superada por estos. En otras palabras, los fines y valores del incipiente derecho de la competencia debían de corresponderse con este contexto de la época (Abarca, 2021. pág 105).
Así, en una primera época, la jurisprudencia de la Comisión Antimonopolios visó expresamente los controles de precios como una herramienta adicional a la persecución de conductas anticompetitivas. En concreto, se dijo en su momento, en un caso de colusión en un producto con precios fijados, que “si el Estado ha debido mantener la fijación de precios a algunos productos, es precisamente porque a su respecto existen obstáculos para el funcionamiento de la libre competencia, y, por consiguiente, la fijación de precios no es un justificativo para mantener tales obstáculos, sino que por el contrario demuestra la necesidad de removerlos” (Illanes, 1964. pág 28). Posteriormente, ante alzas abruptas de precios, el Estado privilegió el control directo de precios (mediante las potestades de la Dirección de Industria y Comercio) por sobre la normativa de competencia (Paredes y Barandiarán, 2002. pág 3). Consecuentemente, salvo por un caso grande, la normativa tendría muy poca aplicación práctica.
Como puede apreciarse, esta bienintencionada ley no pudo convertir el contexto económico-institucional de la época a uno basado en la libre determinación de los precios en condiciones competitivas. Al contrario, únicamente pudo volverse funcional a dicho contexto.
En este sentido, la pregunta sobre el bien jurídico también es una pregunta sobre el contexto económico-institucional en que se inserta la ley de competencia. La ley del ‘59, el Decreto Ley Nº 211 de 1973 y las reformas de los años 2000, obedecieron también a contextos distintos con sus particularidades. En este sentido, no es un problema que históricamente se haya(n) perseguido distinto(s) fin(es) y valor(es) o que, en un momento histórico determinado, el bien jurídico protegido se aleje de lo que puede denominarse actualmente como “política de competencia tradicional”. La pregunta consiste, entonces, en determinar, a partir de la actividad de las autoridades de competencia, cuáles son los fines y valores que estas perseguían en un tiempo de terminado, dentro de su contexto económico-institucional.
En suma, la historia del derecho de la competencia chileno permite aumentar el abanico de preguntas ante problemas complejos, como la determinación del bien jurídico. El debate sobre los fines y valores perseguidos por esta área del derecho probablemente nunca tenga conclusión. Aquello, de acuerdo con lo que la historia ha enseñado, no es necesariamente un problema, sino que parte de un proceso histórico en que las leyes de competencia también son parte, y, en último término, funcionales. Al mismo tiempo, esto implica que el debate histórico y legal local puede ser más importante que las discusiones de afuera.