Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
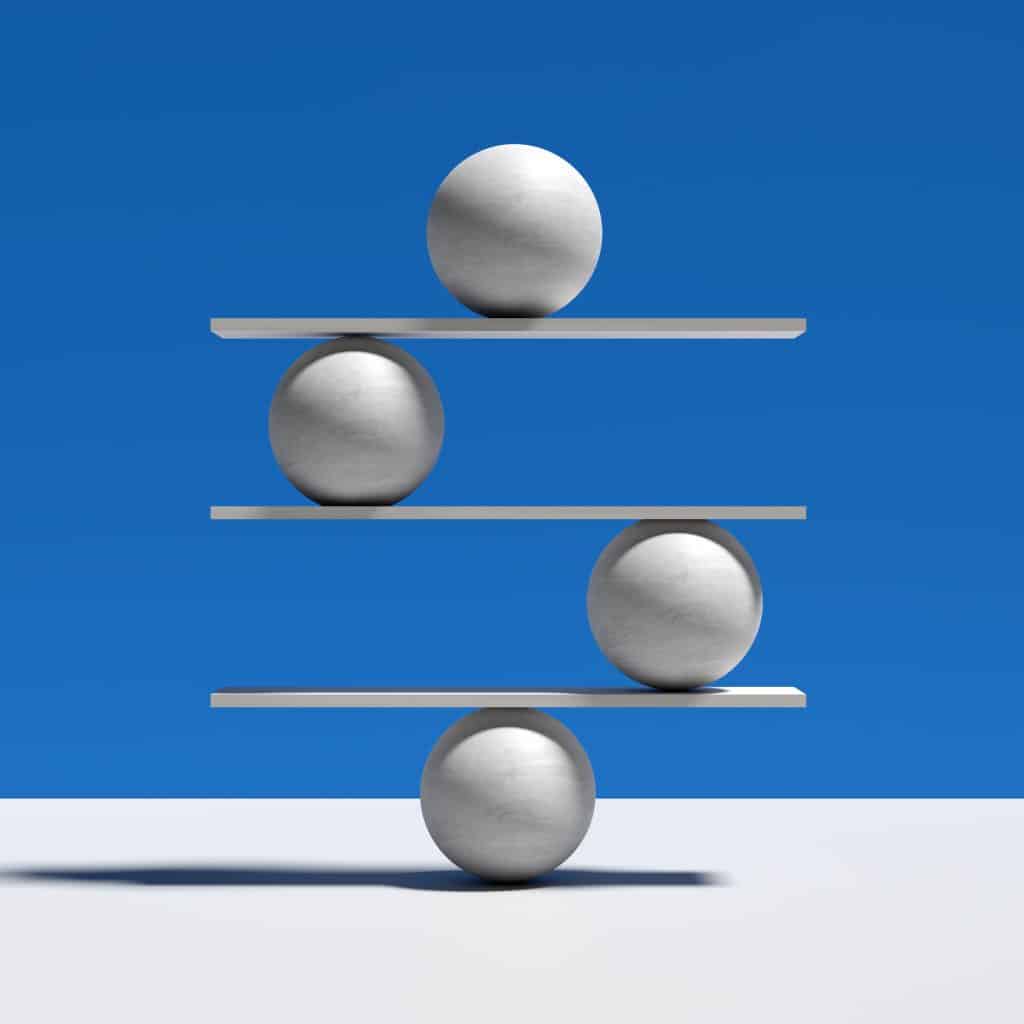


La valoración de la prueba y el estándar de prueba son dos etapas intelectivas fundamentales de toda actividad jurisdiccional al momento de resolver un conflicto. Como se sabe, se trata de actividades sucesivas que decidirán la suerte del proceso a favor de alguna de las partes.
Es fundamental entender que se trata de hitos enmarcados en la actividad probatoria que son diferenciables y que cumplen propósitos diversos. Su importancia se encuentra en que, a través de ellos, las partes y la sociedad puedan comprender cuál es el peso relativo que un tribunal otorga a ciertas hipótesis o afirmaciones sobre hechos y cuándo esas hipótesis o afirmaciones se tienen por acreditadas. Por tanto, ambas etapas adquieren un rol fundamental en la sociabilización de las sentencias, en el ejercicio de posibles recursos jurisdiccionales en contra de la sentencia definitiva, así como, también, en la debida construcción de los argumentos que permiten decidir un caso judicial.
«Una vez definidos conceptualmente ambas actividades probatorias (valoración y estándar), surge la duda de si acaso es fácil diferenciarlas en la práctica jurisprudencial. La respuesta, es negativa. De hecho, en algunos casos excepcionales el TDLC ha confundido ambos conceptos».
En libre competencia el ejercicio correcto de las actividades de valoración y de aplicación del estándar de prueba son trascendentes porque las decisiones que allí se adopten pueden incurrir en elevados costos del error. Al respecto, la manera que el DL 211 enfrentó esa dificultad fue consagrar un tribunal especializado en primera instancia (artículo 6 del DL 211). Lo anterior, sumado a que una cantidad no excesiva de procesos permite a la Excma. Corte Suprema seguir más fácilmente los precedentes y ejercer un control apropiado de los casos conocidos por el TDLC, a través de un recurso amplio como el de reclamación.
Con todo, existe un problema particularmente acuciante en los procedimientos de libre competencia, toda vez que, en esos procedimientos, se rinden una gran cantidad de prueba documental en sus distintas variantes, incluyendo exhibiciones de documentos, audiencias de percepción documental, presentación del expediente de investigación de la FNE, la incorporación de los antecedentes asociados a delaciones compensadas y facultades intrusivas, entre otros.
Sobre esta materia, he abordado en otra columna las adecuaciones procesales que se han implementado para hacer frente a esos grandes volúmenes de información. En esta oportunidad, me gustaría explicar la manera en que esa cantidad de antecedentes inciden en las actividades de valoración y estándar de prueba.
Para comenzar con el análisis, se debe señalar que valorar la prueba implica determinar el grado de confirmación que tienen las hipótesis fácticas de acuerdo con la información que arroja la prueba disponible. Así, distintos conjuntos de prueba podrán alcanzar un mayor o menor grado de probabilidad o de sustento de las hipótesis fácticas que han sido formuladas por las partes.
Como se sabe, en libre competencia rige un sistema de valoración de sana crítica, que permite al TDLC y a la Excma. Corte Suprema cierta libertad para ponderar los medios de prueba en la medida que no vulneren los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados (dentro de los cuales se podrá acudir a todo el bagaje de la ciencia económica).
Para Horvitz y López, el aspecto central de la sana crítica se encuentra en la libertad de los jueces para ponderar la prueba y fundamentar sus determinaciones, señalando que este sistema de valoración se encuentra caracterizado por: “… la inexistencia de reglas legales tendientes a regular el labor probatoria que el juez debe asignar a los medios de prueba, pero que impone al juez la obligación de fundamentar su decisión, haciendo explícitas las razones que la han motivado, las que no pueden contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.
En asuntos de libre competencia existen argumentos complementarios que ayudan a considerar que la sana crítica es consistente con el propósito de resguardar y proteger la libre competencia en los mercados (de conformidad con los artículos 2, 3 y 5 del DL 211), siendo coherente con las especificidades que presentan los conflictos en esta área. En efecto, en los casos de libre competencia concurre un fuerte componente económico respecto del cual, a nivel probatorio, se hace indispensable el uso de análisis abstractos de racionalidad o cuantitativos de procesamiento de datos, donde para evitar problemas de endogeneidad y falta de completitud se examinan distintos escenarios probables. De esta forma, resulta imposible que el legislador pueda anticipar un valor probatorio a cada una de las eventuales conclusiones probables que surjan de la prueba económica.
Además, dada la gran amplitud de pruebas que se rinde en libre competencia, resulta imposible cumplir con las exigencias procesales penales de valoración de prueba, las que exigen asignar un grado de confirmación a cada medio de prueba rendido en juicio. En este sentido, el artículo 297 inciso 2° del Código Procesal Penal ordena al tribunal penal hacerse cargo en la fundamentación de la sentencia de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.
Esa exigencia procesal penal recoge una valoración tomista o individual de la prueba, donde se examina medio de prueba por medio de prueba para así construir una ponderación de las hipótesis discutidas sobre todo el material probatorio rendido. En otras palabras, esa ponderación surge de un examen particularizado de cada elemento de prueba. En esta línea, Taruffo ha señalado que la valoración individual de los medios de prueba significa que: “… la decisión sobre el hecho se obtendría de una consideración analítica de los específicos elementos de prueba, de sus respectivos valores probatorios y de las específicas inferencias que se fundan sobre cada uno de ellos. Así pues, se dedica particular atención a la valoración de cada elemento de prueba y la decisión final se configura como todo el resultado de una combinación basada en las pruebas concretas”.
Para evitar esa inmensa carga de fundamentación probatoria, en libre competencia se ha admitido la valoración holística de la prueba, la que implica, según la profesora Accatino, determinar la mejor explicación para el caso concreto de entre las distintas historias globales que se disputan el proceso.
Ahora bien, una vez que el tribunal determina holísticamente el grado de probabilidad o confirmación de una cierta hipótesis o afirmación sobre los hechos, ello no es suficiente para concluir si esa hipótesis o afirmación se encuentra reconocida como cierta en el proceso. Para alcanzar este último resultado se debe acudir al estándar de prueba.
En este sentido, el estándar de prueba señala qué grados de confirmación son necesarios para que un hecho sea considerado verdadero en el contexto del proceso, distribuyendo las proposiciones que se encuentran acreditadas (que corresponden a las proposiciones que superan el umbral) y aquellas proposiciones que no se encuentran demostradas en el proceso (aquellas que no superan el umbral).
Como se sabe, el estándar de prueba en libre competencia es el de prueba clara y concluyente, existiendo interesantes trabajos que abordan ese asunto, dentro de los cuales destaca la investigación de Daniela Becerra, publicada en CeCo (2024).
Una vez definidos conceptualmente ambas actividades probatorias (valoración y estándar), surge la duda de si acaso es fácil diferenciarlas en la práctica jurisprudencial. La respuesta, es negativa. De hecho, en algunos casos excepcionales el TDLC ha confundido ambos conceptos.
Al respecto, me gustaría utilizar una decisión conceptualmente errada para ejemplificar las diferencias entre valoración y estándar de prueba.
En este sentido, en la Sentencia 136/2014 TDLC, se sostuvo que la valoración individual de los medios de prueba permite establecer los hechos que se han probado, para luego realizar un análisis holístico y así evaluar la procedencia o rechazo de la teoría del caso formulada por el demandante. Lo anterior, fue expresado del siguiente modo: “… para efectos de analizar la prueba presentada, este Tribunal – al igual que en ocasiones anteriores-. Realizará un proceso de valoración individual de los medios probatorios para determinar, conforme con las reglas de la sana crítica, los hechos que concluyentemente se habrían probado y, luego efectuará un análisis holístico de todos ellos, con nuevas consideraciones que determinen el éxito o rechazo del requerimiento”.
Con todo, la anterior manera de ponderar la prueba es equivocada.
En efecto, en primer lugar, es errado sostener que la conclusión que se sigue de la valoración tomista de la prueba determina los hechos “que se tienen por probados”, toda vez que, esa tarea corresponde al estándar de prueba y no a la valoración probatoria.
En segundo lugar, es inentendible que primeramente se determinen los hechos que se tienen por acreditado para luego realizar un ejercicio holístico con miras a concluir el éxito o rechazo del requerimiento, toda vez que, si se determina qué hechos se tienen por probados, de ello se sigue si el requerimiento se acoge o se rechaza, sin que sea indispensable una valoración holística de la prueba. En la práctica, la conclusión acerca de qué hechos se tienen por acreditados basta para resolver el asunto, siempre que no se acrediten hechos impeditivos o extintivos, como ocurriría si se acredita una conducta anticompetitiva, pero se demuestra que ella se encuentra prescrita. En todo caso, lo anterior, será consecuencia de haberse usado el estándar de prueba y no la valoración probatoria.
A partir de un ejemplo como el anterior, se ha buscado aclarar las diferencias entre dos etapas fundamentales de la actividad probatoria, con miras a asignar a cada una de ellas el rol que conceptualmente deben tener en la resolución de conflictos de libre competencia en Chile. Creo que una mayor claridad sobre esta materia puede cooperar decisivamente para que los operadores jurídicos y económicos comprendan la manera en que los procesos de libre competencia terminan decidiéndose.
Regístrate de forma gratuita para seguir leyendo este contenido
Contenido exclusivo para los usuarios registrados de CeCo